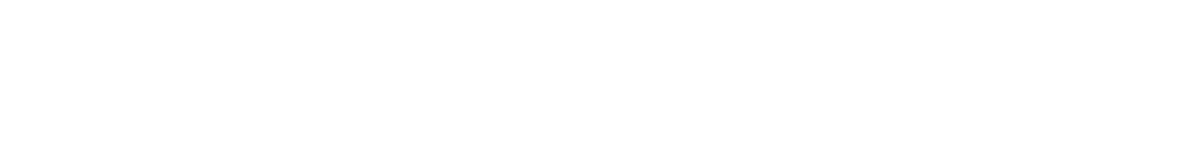Al preguntar cuándo ocurrió la modernización de la literatura mexicana, casi todos los críticos e historiadores asumen que fue en los años cincuenta del siglo veinte porque con la renovación en los temas y en los estilos se marcó distancia de los efectos que el nacionalismo emergente de la revolución mexicana tuvo en todos los ámbitos de la vida nacional, con su singular correlato en el universo literario mexicano.
Los años cincuenta representan el fin de la vigorosa narrativa de la revolución, la atenuación de la presencia de Los Contemporáneos y el inicio del auge de un género literario (la novela) que desde entonces dio carta de identidad a México. Se constataba lo dicho por Octavio Paz en su poema El Cántaro Roto: “La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña (…) ”. Con el tránsito del escenario rural y pueblerino hacia lo urbano, cuyo paradigma será La región más transparente (1958) de Carlos Fuentes, se perfila una narrativa sintonizada con el nuevo momento mexicano.
El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) resultaban el colofón de una narrativa ya agonizante y daban la pauta a autores que enarbolaban una nueva literatura plagada de propuestas heterodoxas de calidad: Juan José Arreola, José Revueltas, Ramón Rubín, Francisco Tario, Carlos Fuentes y varios otros que en esa década formularon, sin proponérselo, un nuevo capítulo de la literatura mexicana. Los años cincuenta fueron también el lapso en el que emergieron El laberinto de la soledad (1950) y El Arco y la lira (1957), dos libros ensayísticos de gran calado, en los cuales Octavio Paz cimentó su gran influencia en el medio siglo siguiente. La comprensión plena del poeta y en general del grupo que lo acompañó vendría después con la generación de la Revista Mexicana de Literatura (1955) y con la aventura de Poesía en Voz Alta, donde interactuó un amplio grupo de autores, lo mismo narradores, que poetas y dramaturgos, mexicanos y extranjeros que compartieron espacio y tiempo.
En los ciclos o tipología generacional que se hace de la literatura en México (Ateneo, Contemporáneos, Estridentistas, entre otros), la que se considera la Generación del Medio Siglo, para algunos de la ruptura al equipararla con lo que ocurría en las artes plásticas durante el mismo período, es un parteaguas en el rumbo que tomó la narrativa, la poesía y el teatro en nuestro país. Ello motivado fundamentalmente por la amalgama de actividades que realizaron los autores de esa época. La mayoría de ellos, además de ser creadores, desarrollaron labor crítica en distintos ámbitos artísticos, realizaron trabajos conjuntos en otras disciplinas o aportaron nuevas visiones con las traducciones de autores foráneos que realizaron; otra minoría se replegó en las instituciones encargadas de la promoción de la cultura, dejando un legado adicional en términos de estrategia y programación pública (el Centro Mexicano de Escritores, la Coordinación Difusión Cultural de la UNAM o la Casa del Lago, entre otras).
A diferencia de otras épocas, donde el cuento y la novela sobrepasaban a la poesía y la dramaturgia, a partir de esta época la presencia de estas dos últimas expresiones fue mayúscula, al igual que la presencia de escritoras en los diversos ámbitos creativos. La literatura mexicana descubrió el enorme poder narrativo del universo femenino, no solo a través de personajes memorables y textos antológicos, sino a través de una literatura escrita por ellas mismas, mucho más abundante de lo que había sido hasta entonces y con una mayor conciencia de que se tenía un timbre y un color distinto.
La amplitud de visión hacia expresiones de otras latitudes geográficas detonó igualmente a partir de la traducción de autores a norteamericanos y franceses. A esta suma de coincidencias, se agregó como elemento fundamental para conocer este afluente creativo la germinación de editoriales y el surgimiento de revistas o suplementos culturales. En el primer caso, sobresaliendo la Revista de la Universidad de México, la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de Bellas Artes, Cuadernos del Viento, S.Nob y La Palabra y el Hombre; mientras que en el segundo caso, La Cultura en México y México en la Cultura, ello aunado a la emergencia de editoriales como ERA, Joaquín Mortíz, Fondo de Cultura Económica o la de la Universidad Veracruzana.
En esta tendencia se sumaron tanto la aparición de antologías que pretendían aglutinar momentos y autores previos, como la presencia de connotados críticos literarios (Antonio Castro Leal y Emmanuel Carballo entre los más sobresalientes) volcados en interpretar esos “racimos de piedras vivas”, que configuraban la nueva forma de componer con las letras. Lo cierto es que no se trataba de una ruptura, ni de un nuevo relevo generacional, estábamos más bien ante un cambio de ruta hacia nuevos destinos literarios en toda Latinoamérica. Lo que vemos a partir de la segunda mitad del siglo veinte son cambiavías que de manera individual o grupal modificaron el rumbo de los trenes literarios hacia nuevas rutas.
A partir de esta etapa se perciben nuevas posibilidades temáticas y estilísticas, basadas en calidad singular y universalidad; una postura contraria a las tendencias nacionalistas prevalecientes hasta entonces, un cosmopolitismo y un pluralismo de expresiones que marca el inicio de una nueva identidad en las letras mexicanas y en las latinoamericanas en su conjunto.
La generación del Medio Siglo es indudablemente el punto referencial desde el cual se puede iniciar cualquier recorrido por la narrativa, la poesía y el teatro de México de la última media centuria. Representa un cambio fundamental en las rutas que tomaron desde entonces las letras mexicanas. La ingente numeralia de novelistas, cuentistas, poetas y dramaturgos de las últimas décadas, a quienes por razones de accesibilidad muchas veces se ha pretendido encasillar, constata el potencial de los autores mexicanos y la variedad de caminos creativos que a partir de entonces se observa.
Lo predominante desde entonces es un perenne cambio de vías hacia un amplio abanico de rutas estéticas. Identificar los referentes fundamentales de las letras mexicanas en las últimas seis décadas traspasa la revisión histórica, ya que no solo es cuestión de evolución. Resulta más asequible pensar un recorrido por el paisaje de voces que ha delineado la literatura en nuestro país, identificando a aquellos guardagujas que han hecho que ese tren literario marche por vías a veces próximas, en ocasiones paralelas, pero siempre cambiantes. ⊗