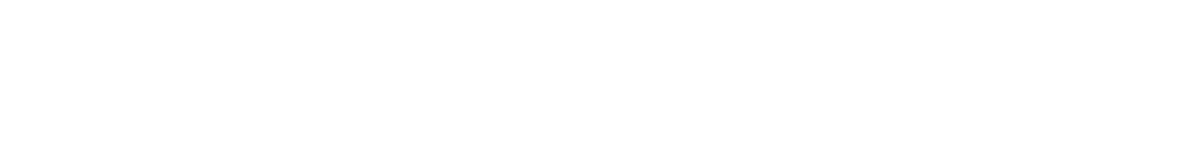Texto de un autor que nos comparte su visión acerca de una obra referencial de la selva, igual que reflexiones certeras sobre modos de vida básica aunque con gran sentido moral. En esencia, un recorrido venturoso por un río, sus comunidades y una mítica comunidad femenina…
Llegaron doce que pelean como capitanas de los indios contra los españoles, y hacen tanta guerra como diez. Son altas, desnudas y tapan sus vergüenzas con arcos y flechas en las manos. Cuando el capitán español, Francisco de Orellana toma preso a un indio, éste le informa que estas indias viven en setenta pueblos; que cuando les vienen ganas de procrear, hacen guerra, capturan a los hombres, los llevan a sus tierras y, una vez preñadas por ellos, los regresan a sus tierras; que si paren hijo, lo matan, pero si paren hija, se quedan con ellas y le enseñan las cosas de la guerra; y que son mujeres muy altas que no tienen más de un pecho. A estas indias las llaman Amazonas, confiesa el dominico Fray Gaspar de Carvajal en su relación del primer viaje de navegación por este río (Gaspar, pp. 72, 76-78). De allí que, Francisco de Orellana, llamara a este río, el Amazonas, descubierto el 12 de febrero de 1542.
Acerca del Amazonas, unos autores afirman que la selva no es una morada para el hombre, ni para obtener aprendizajes ni valores ancestrales. Tal afirmación, motiva las líneas subsecuentes, a su vez estimuladas por la novela de Arturo Hernández, Sangama. ¿Por qué este tema? Porque Sangama, personaje de la novela, los manifiesta al declarar (Hernández, p. 196): “Yo vine muy joven a las márgenes del Ucayali y aprendí, además de los amplios conocimientos que se esmeraron en proporcionarme [sabiduría ancestral y occidental], los secretos que encierra la selva [sabiduría selvática]”. Por esta razón el núcleo de disertación son los tipos de sabiduría que propone Sangama: la ancestral de los incas y la selvática de la amazonia peruana. Para ello, en primer lugar se aborda la zona geográfica, el contexto histórico y los datos biográficos del autor, con la finalidad de ubicar al lector. En segundo, la sinopsis y los estratos sociales de la novela, y por último, la sabiduría ancestral y selvática peruana, representada por Sangama.
I Geografía Novelada
Ésta inicia en Santa Inés, pueblo de Iquitos, continúa en la selva, localizada entre los ríos Ucayali y el Huallaga, y termina en la montaña andina. En cuanto al contexto, la obra nos proporciona tres elementos históricos. Uno nos sitúa en 1895, en el segundo periodo de Nicolás de Piérola Villena, apodado El Califa, que gobierna Perú de 1879 a 1881 y de 1895 a 1899, años en que desarrolla la expansión económica de la burguesía. La novela lo menciona así (Hernández, p. 82): “Acaso con el nuevo triunfo de Piérola”, afirma Portunduaga. –Todos ellos se hundirán. Todos los gobiernos actuales, animados sólo por la ambición y las conveniencias, exclama Sangama”.
El otro dato, se refiere a las fronteras de litigio de Perú con Brasil entre 1902-1909 por las tierras del caucho: “Apolinario López recordó que era peruano y que debía ocupar los territorios a nombre de la patria. Para estimular el patriotismo de los hombres, nada es tan eficaz como trasladarlos al extranjero y devolverlos, a unas fronteras en litigio (Hernández p. 328)”. Y el último, relata el auge del caucho, las casas de crédito en Iquitos y el despilfarro en Manaos (Hernández, pp. 327-329):
Del departamento peruano de San Martín salió, atraído por el caucho, un mestizo rebelde Apolinario López. […] en un año de trabajo en la selva realizó ganancias y se granjeó a las casas habilitadoras de Iquitos. Internado en las selvas del Alto Ucayali […] extrajo grandes cantidades de goma elástica. […] bajó hasta la ciudad de Manaos, por entonces [1879-1912] uno de los centros gomeros más importantes del Mundo. López bebe champaña, hasta que tornó a sus dominios de Yurúa en lancha propia, donde estableció grandes almacenes comerciales.
Respecto a los datos biográficos del autor, consideran Elizabeth Pacheco y Ángel Gómez (2015, p. 2) que la novela Sangama “es un trabajo monográfico que presentó Hernández en el curso de Geografía Humana, en 1929, cuando era estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. Hernández nace en 1903 en Sintico, poblado indígena y de caucheros en el departamento de Loreto, Iquitos, y lo confirma, “yo nací, hace veinticinco años, en la margen oriental de este río (Hernández, p. 7)”. Pasa su niñez y adolescencia, durante el auge del caucho en Iquitos. Queda huérfano de madre, estudia la primaria y ayuda a su padre cauchero en la recolección de látex. Al quedarse huérfano de padre, trabaja y estudia su educación media en Iquitos. Afirma que todo lo ha aprendido trabajando, primero con su padre, luego en otros trabajos. A los 26 años (1929) estudia para abogado.
Él asevera, en entrevista con Eduardo More (1960), que todos los personajes de su novela Sangama son reales, excepto el propio Sangama, porque para Hernández, “escribir es recordar, es una manera de ponerme en contacto nuevamente con mi niñez”. Así su novela es obra del recuerdo de su infancia, como lo demuestra esta cita (Hernández, p. 139): “Hace muchos años, muy joven realicé este accidentado viaje [por la selva, a través del río Pacaya], lo recuerdo hoy con la claridad de lo inolvidable. […] el tremendo drama que viví está vertido con toda fidelidad”. En 1957 manifiesta: “Hoy aspiro solamente a interpretar la voz y el mensaje de la selva, mensaje fraterno de lucha, dolor e inconformidad”.
II Novela sincopada
Sangama se desarrolla en la Amazonia peruana con sus costumbres selváticas. Narra la historia de Abel Barcas que viaja desde Iquitos en un vapor por el río Ucayali con rumbo a Santa Inés, para trabajar como contador del Gobernador siringuero, Portunduaga, y hacer fortuna. Allí él se enamora de Chuya y es el protagonista de uno de los dramas más intensos de la selva. Los personajes son, primero, Sangama, su hija Chuya y sirvientes, luego el feroz Portunduaga y sus guardaespaldas, El Toro y el Piquicho, enseguida, el padre misionero Gaspar y su enamorada Tula, más tarde, su amigo Matero, Trini, la coqueta, Apolinario López y sus hijos belicosos. En ella hallamos historias de muerte y de amor, costumbres de la selva, la búsqueda de Sangama de la estatua de Huiracocha y la restauración del Tahuantinsuyo.
III. Estratos en movimiento
El primero es el indígena o autóctono de la selva, representado por Ahuanari -sirviente de Sangama-, ser resignado e ignorante de todo lo que no sea la selva. Él representa a las tribus de la selva que carecen de historia, anhelos, y desconocen su origen pasado (Hernández, p. 282): “Nace, crece sin risas, con ese dolor heredado que lo deprime y lo envejece. […] En su mente tarda vive el confuso recuerdo ancestral […] es la memoria compleja de toda la raza que protesta del gran drama histórico que protagonizaron sus antepasados”.
El otro es el cauchero o explorador de la selva, como El Matero y Apolinario López. Selvático noble, supersticioso y conformista, “bueno pero ignorante y sugestionable (Hernández, p. 91)”, hombre satisfecho, experto en la exploración de la selva virgen, que se proyecta hacia el porvenir (Hernández, p.135)”. El siguiente lo conforman los civilizados que vienen de Iquitos: los viciosos que carecen de valores morales, como el Gobernador Portunduaga, El Toro y El Pichico, asesinos de caucheros y violadores de mujeres; y los bondadosos, nobles y con valores morales, como Abel Barcas, el narrador que posee rectitud y respeto por todos.
Y el último es la mezcla de esas tres culturas: Sangama, noble y sentencioso soñador e inadaptado. Él es el resultado de esas tres culturas: la andina lo impulsa a su cosmovisión andina y a la restauración del Tahuantinsuyo; la civilizada, porque vive su infancia en la ciudad donde aprende la cultura inca y la civilizada; y la selvática que aprende en su juventud y estancia en la selva, “donde aprende los secretos que encierra la selva” (Hernández, p. 196). Sin embargo, en lo práctico domina la selvática; en lo culto, la civilizada; y en su esencia, la cultura inca, pues vive por y para el pasado, quiere restaurar el antiguo imperio en la selva y, ante su fracaso, se autoinmola en los Andes que dio origen a su estirpe.
Para terminar, él considera que no existe diferencia en la conducta de los animales de la selva y las personas civilizadas, y se expresa así (Hernández, pp. 111-112): “Competencia leal, ambición desenfrenada, traición, locura, virtud, vicio, todo se encuentra aquí. […] Todos y cada uno de los animales de la selva representan su correspondiente tipo de la colectividad civilizada”.
IV. La sabiduría ancestral
El autor revalora dos elementos, necesarios para mejorar al hombre de su tiempo en las ciudades: la moral y religión, y la restauración del Imperio. En primer lugar, al ver que en su época impera la agonía de una raza amante del trabajo, que roba y miente, considera que la moral y la religión incas son un pilar básico, porque ambas “sustentaron un poderoso Imperio de gentes felices, de civilización única, que han sido puestas de lado. ¡Moral y Religión, supremas columnas sobre las que podría levantarse una humanidad mejor, […] raza de civilización ejemplar sustentada en la Moral y en la Religión, cuyos himnos a Huiracocha, se han convertido en llanto (Hernández, pp. 113 y 281).
En lo moral, elogia el trabajo y la verdad, el “gran mandato que encierra la sabiduría de los antiguos: no seas ladrón, ni perezoso, ni mentiroso (p. 82)”; y en la religión considera que el hombre de la ciudad se ha convertido en materialista, ansioso de poder, por eso manifiesta (Hernández, pp. 112-113),
La luminaria de la fe se ha extinguido, porque la religión se ha hecho costumbre intrascendente. El proceso educativo humano se ha invertido. Antes de elevarse en pos del ideal, el hombre satisface sus aspiraciones materiales, sacia todos sus apetitos, se rodea de riqueza, de poder, de egoísmo. Tal la actitud de las fieras: después del hartazgo miran la luna”.
Y en segundo lugar, la restauración del Imperio inca que posee una moral y religión impecable, que mantiene feliz a su raza y que le proporciona poder y sabiduría, hasta antes de la Conquista (Hernández, p. 113 y 250-251):
A ti, que llevas en las venas la sangre de nuestra raza […]. Aquí te he esperado luna tras luna con la ilusión de que vendrías a recoger la herencia de poder y sabiduría que guarda la Estatua de Oro, guía protectora de tus antepasados, con la cual nos conducirás a la reconquista […]; La restauración de ese gran Imperio […] tendrá como marco geográfico la selva en que vivimos y gran parte de lo que abarcaba el Tahuantinsuyo.
¿Por qué resalta el autor estos dos elementos? Uno, porque considera que el mundo civilizado se ha vuelto ambicioso y está dominado por el oro: “ese metal que enciende el alma de codicia y conduce al crimen. No lo busques: es la muerte. Ten presente, señor, que el oro en las arcas de los países es ambición, guerra, exterminio, y en las de los hombres, vicio, degeneración, locura (Hernández, pp. 253- 254)”.
Dos, ante el mundo civilizado, codicioso y criminal de las autoridades y de los caucheros ambiciosos, que no respetan y vejan a toda persona, que violan a las mujeres como a Chuya o que las inducen al camino del mal como a la joven Tula, que trafican y matan de hambre o enfermedad a los niños, que son más salvajes que los animales, que no respetan nada y que carecen de moral y religión, como nos muestran las conductas de sus personajes, piensa que la única solución es rescatar los valores incas heredados para convertirse en una sociedad sana.
Tres, considera que el mundo civilizado ha invertido los valores morales de su antigua raza: la moral y religión por lo inmoral y la costumbre, el amor al trabajo y la verdad por el ocio y la mentira. Se ha olvidado del antiguo imperio que fue y de su antigua raza, heredera de poder y sabiduría, por eso quiere restaurar el imperio inca en la selva. Pues reconoce que se ha extinguido “ese florecimiento de guerreros incanos. Sus descendientes viven escépticos, solitarios y silenciosos entre los picachos nevados […] son los hijos soberbios de los indomables de antaño, y su aislamiento constituye la manifestación de la heredada indocilidad (Hernández, p. 281).
Por último, reconoce que Sangama, heredero de la antigua estirpe, fue vencido por la cruel realidad, y que, al no poder restaurar el antiguo imperio, decide suicidarse. Con ello nos manifiesta que el mundo civilizado ya no puede retornar a su pasado glorioso, que debe adaptarse al mundo actual, inmoral, y carente de escrúpulos. Manifiesta que sólo la religión inculca valores espirituales, mediatiza las barbaridades y convierte a los inmorales en humanos, como sucede en el pueblo inmoral de Santa Inés cuando llega el sacerdote.
Si de sus ancestros incas sólo rescata los elementos anteriores, en cambio de la selva nos muestra más elementos de sabiduría, necesarios para la sobrevivencia, porque es la que más conoce. En primer lugar, incluye, como un elemento de sabiduría popular, su experiencia de vida acerca de la mujer bella y recatada, que cuenta su desdicha y su visión del hombre dañino con ellas. La confesión de Tula es una reflexión acerca de la vida del ser humano (Hernández, pp. 57-58):
¿Quién no tiene su historia? Nuestra historia va tejiéndose sin darnos cuenta. Los caminos tienen idas y regresos. Pero la vida no es camino, ya que vamos sin saber si avanzamos o retrocedemos. Y, en el momento menos pensado, nos encontramos muy abajo con abrumadora carga de miseria a cuestas. Esto me ha pasado. Lo primero que ocurre a una mujer es tropezar con el hombre. Después sigue el hombre. […] hay dos clases: el que hunde y el que redime […]. La peor maldición que pesa sobre una mujer es nacer bella.
Por otra parte, si, por un lado, manifiesta los efectos negativos que produce la selva en la mujer bella, por el otro, el civilizado saca sus instintos reprimidos, se convierte en un ser salvaje que da rienda a sus deseos: “Aquí el civilizado se despoja de la máscara con que engaña al mundo, no teme la represión ni la censura social. […] Nada hay que se oponga al hombre libre de la selva, toma de ella lo que desee, lo que instintivamente necesita (Hernández, pp. 59 y 106)”.
El autor incluye otros elementos de sabiduría cotidiana que le ayudan a sobrevivir en la selva, pues sin ese conocimiento del medio perecería una persona citadina. Como la sabia naturaleza ha puesto junto a la enfermedad el remedio, integra, como parte de su conocimiento, algunas hierbas selváticas curativas, necesarias para la subsistencia en ese medio tan salvaje y mortal (Hernández, pp. 115):
Por eso se entrega tranquilo al examen de la extraña enredadera que purifica la sangre, de la planta acuática que prolonga la vida, de la que da la muerte instantánea, de la seta que cura el mal de ojo, del tubérculo que cicatriza las heridas y de las hojas que predisponen al amor.
Para terminar, el autor censura el materialismo del ser humano, pues considera que si el oro conduce a la muerte al hombre ambicioso, éste arrastra a los países a la locura, guerra y exterminio. También reflexiona y considera que no existe diferencia en los vicios, agresión y mezquindad del ser humano de la selva y de la ciudad, ambos son similares (Hernández, p. 112):
La selva tiene lugares de atmósfera irrespirable que envenenan el cuerpo e intoxican el alma, como la ciudad tiene sus tabernas y lupanares. Regiones inhospitalarias de donde los animales huyen porque en ellos la vida se les imposibilita. Zonas en que los árboles en vez de frutos dan espinas, porque temen ser de improviso atacados y necesitan estar dispuestos a la defensa; igual que en ciertas razas viejas y gastadas donde todos los hombres son agresivos y mezquinos, y cierran sus puertas al paso de los necesitados caminantes.
Y concluye: “Amo la selva porque aprendí a comprenderla e interpretarla. Es el libro de la Naturaleza abierta ante mis ojos ávido.” (pp. 378). Porque allí él encuentra el fecundo y maravilloso regazo de la Madre Tierra: la selva de las Amazonas. Amazonas abordadas al principio del texto y que ahora emergen.
Las amazonas son hermosas de cuerpo, rostro y piel limpia. Andan siempre desnudas. Hermosas con sus genitales afeitados, altos y cerrados, limpias de vellos, con tanta inocencia descubierta y sin impudicia. Su único seno está siempre erguido, cada una tiene una cicatriz perfecta en su pecho derecho. En su arte erótico ellas son las activas. Su arte no reside en desbordar expansiones manuales y bucales en los placeres introductorios, sino en estirar el goce, durante la noche entera. Al menos así nos las describe en su Utopía salvaje, el antropólogo que vive durante diez años en las aldeas indias de la Amazonia, Darcy Ribeiro.
BIBLIOGRAFÍA
-Badini Riccardo (2015). “Recuperación simbólica de la ayahuasca entre política y prácticas de autorrepresentación” en Revista peruana de Literatura, Año XI, Num. 9-10, julio 2015, pp. 7-22.
-Da Cunha (2016). Un paraíso perdido. Ensayos amazónicos (trad. Bárbara Galindo). Perú: Pasacalle.
-Di Laura, Giancarla (2015). “La selva vista como un espacio circense” en Revista peruana de Literatura. Año XI, Num. 9-10, julio 2015, pp. 35-44.
-“Fiebre del caucho. El caucho, Iquitos y la Amazonia”, consultado en http://amazoniaperu.blogspot.mx/2007/08/el-caucho-iquitos-y-la-amazonia-por-ral.html
-Fitzcarraldo (1982). dir. Werner Herzog. Alemania.
-Fray Gaspar de Carvajal, P. de Almesto y Alonso Rojas (s/f, edición de Rafael Díaz Maderuelo). La aventura del Amazonas. México: app Editorial.
-Hernández, Arturo (s/f). Sangama. Lima-Perú: populibros peruanos.
-Hernández, Arturo, consultado en https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_D._Hern%C3%A1ndez
-Iquitos en la época del caucho, consultado en https://www.taringa.net/posts/info/7501124/Iquitos-en-la-Epoca- del-Caucho.html
-Morante Trigoso, Federico. “El novelista de la selva”, consultado en http://elpueblo.com.pe/noticia/opinion/el-novelista-de-la-selva
-More, Ernesto (1960). “Reportaje” en Reportajes con Radar. Lima: Ediciones Pacha, consultado en http://litamazon.blogspot.mx/2009/12/arturo-d.html
-Pacheco Dávila, Elizabeth y Gómez Landeo, Ángel Héctor (2015). “Sangama, una utopía andina en la Amazonía” en Revista Electrónica Digital Runa Yachachiy. Berlín I Semestre.
-Ribeiro, Darcy (1990). Utopía salvaje. Argentina: Ediciones del Sol.
-Virhuez, Ricardo, “Sangama, una novela de aventuras”, consultado en http://virhuez-1.blogspot.mx/2008/01/sangama-una-novela-de-aventuras.html

Puebla, 1956. Ensayista, narrador y traductor. Licenciado en Letras Clásicas y Maestro en Literatura Iberoamericana (UNAM). Es coordinador de la Colección Bilingüe de Autores Grecolatinos, dirigida al Bachillerato de la UNAM y es profesor-investigador de la UNAM (CCH Azcapotzalco), donde imparte las materias de Griego y Taller de Lectura y Redacción. Su obra incluye: Poesía erótica: Safo, Teócrito y Catulo (UNAM-CCH, 2020), Teócrito: poemas de amor, desamor y otros mitos (UAM-A, 2019), Pétalos en el aula. La docencia, lecto-escritura y argumentación (UNAM-CCH, 2018), Totalmente desnuda. Vida de Nahui Olin (Conaculta-IVEC, 2013). Ha colaborado en las revistas, Tema y Variaciones de Literatura, Texto Crítico, Liminar, La digna Metáfora, CambiaVías, Eutopía y Poiética.