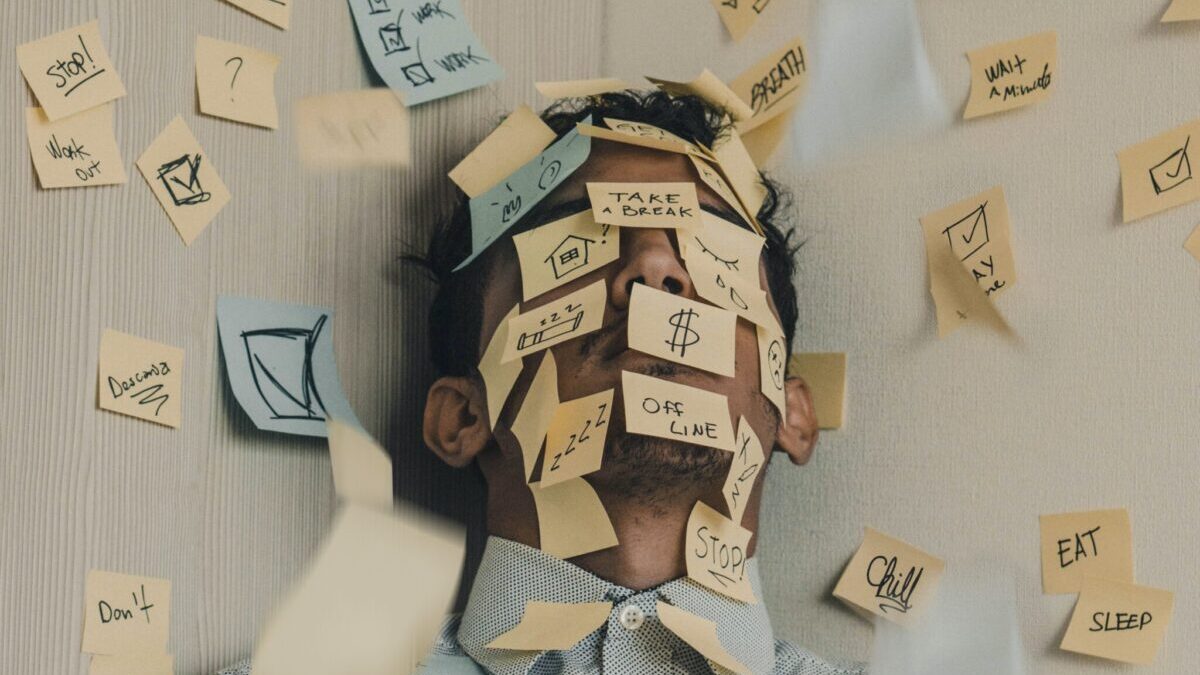Luis Miguel Estrada
Moralitos se sentó en su mesa diminuta con molestia visible. Sus piernas cortas habían dado zancadas agresivas hasta llegar a su reducida área de trabajo y cuando estuvo ahí, arrojó su chamarra, empujó su silla hacia atrás, que se quejó en un rechinido, y prendió de un manotazo su computadora.
—¡Eah, Morales! ¡El equipo no es tuyo! —, le había recordado González desde su propia mesa de trabajo. Moralitos, en la soledad de su habitáculo arrinconado, le había dirigido un gesto altivo. “Carajo, ahí van esos dos de nuevo”, pensé.
—¿Qué te pasa, Morales? ¿Todo bien? —le preguntó Rocha.
Rocha, con las manos bailando un foxtrot al doble tiempo en su teclado, quería ser siempre el buen compañero, poner en práctica cuanta mierda le habían enseñado en los cursos de la universidad, pero que ninguna aplicación tenían para la vida práctica.
—¿Ya visualizaste el problema, Morales? —preguntaba—. Es la parte más importante para visualizar también la solución.
Sin embargo, Moralitos no le contestaba nada y continuaba metido en su patético berrinche abigarrado de aspavientos minúsculos.
Rocha, González y Moralitos eran entonces las tres joyas de mi equipo. Con ellos vivimos y sufrimos los mejores meses de mi primer puesto como jefe de departamento. Analizábamos el ejercicio presupuestal, respondíamos oficios, balanceábamos una cuenta de banco que siempre amenazaba con vaciarse. Nos contábamos pocas intimidades y nos evitábamos a toda costa fuera de horas de oficinas. Sabíamos nuestros cambios de humor mejor que si estuviéramos casados entre todos y nos conocíamos los pecadillos de la intimidad forzada de los que trabajan en el hacinamiento obligatorio de los edificios federales. Éramos, podría decirse, la quintaescencia de ciertas oficinas de gobierno.
La entrada violenta de Moralitos, algo muy poco adecuado para el retraso con que había llegado a trabajar, llamó la atención de la secretaria particular del Delegado. La mujer, tan pronto vio que Moralitos caminaba hecho un bólido, marcó a mi extensión para pedirme que matara dos pájaros de un tiro y lo reprendiera al mismo tiempo por el retraso y por lo que Sistemas había detectado.
—O le dice usted o le digo yo, licenciado. Eso no puede quedarse así—la voz de la mujer rezumaba la afectada indignación de una oficinista adicta a Cosmopolitan—. Además vea a la hora que llega, ¿de qué se trata? No lo digo por mí, es el mismo Delegado el que me pidió que le diera el recado. Si Moralitos estuviera sindicalizado, yo lo entiendo, pero es tercerizado, ¿no?.
Moralitos, arrinconado en su mesita de trabajo atestada de papeles y rodeada por un par de muros de tabla roca, me miraba sin mirarme, como cazando los espacios muertos de mi atención. “Que no me llame, que no me llame”, murmuraría con la nerviosa contención de los empleados de segundo nivel que son pescados en delito flagrante.
—Morales, ¿puede venir un momento? —le dije al fin.
Mi voz sonó más cavernosa de lo que había planeado, más profunda, más teatral, casi como una línea de telenovela. Rocha y González, cada quien aporreando sus teclados con tesón y clavando con mayor agudeza las miradas en sus computadoras, evitaron ver a Moralitos mientras éste caminaba hacia mi oficina. Sus extremidades cortas y su vientre amplio tropezaron hacia mí en una seguidilla de pasitos siempre al borde de una caída. Su barriga, proyectada con perfección esférica a pesar de no ser demasiado grande, tensaba su camisa hasta dejarla sin arrugas. Eso vi cuando se plantó frente a mí, al tiempo que me preguntaba con su cara regordeta y también tensa, “¿Llamó, licenciado?”, tras golpear mi puerta con un gesto de rabia contenida.
Moralitos era todo berrinches sin desfogue. Sólo a veces estallaba en las explosiones enanas de un volcán de frustración que no asustaba a nadie. Su rostro enrojecía de pronto, lo conocíamos, y sus manitas empezaban a agitarse hacia el cielo y contra él. Golpeaba el suelo con su par de zapatos desgastados, enrojecía aún más; perdía el peinado y se pasaba las palmas de las manos por el rostro, hacía sonidos furibundos, de baja frecuencia. Después, todo pasaba y quedaba callado durante días. A diferencia de Rocha y de González, que también tenían contratos tercerizados, Moralitos carecía del temperamento estoico y resignado que es condición esencial para el trabajo de oficina.
—¿Todo en orden, Morales? Llegaste muy alterado.
Aunque mi voz trataba de ser amable, no conseguía disfrazar mi nerviosismo por la pequeña reunión.
—No, licenciado. No está todo en orden.
—¿Qué pasa?
—Lo de siempre. Los pinches franeleros.
—Morales, ¿otra vez con eso? Deja de mentarles la madre y tírales diez pesos, ¿qué te cuesta? —le pregunté, pues estaba harto, como el resto del edificio entero, de escuchar sus diatribas contra los franeleros que en las calles cobraban por cuidar carros estacionados en la vía pública.
—¿Qué me cuesta? —preguntó retórico en una voz de falsete— ¡Diez pesos, licenciado! La Tablada está llena de franeleros, la Gutiérrez Nájera también. Todo, desde aquí hasta Jaime Torres Bodet está cubierta de esa gente. ¿No ha visto? Hay botes de pintura, cajas de madera, conos que se han de haber chingado de Obras Públicas, pero nadie les dice nada. Los franeleros cobran por un derecho civil: el uso de la vía pública. Nos chingan, licenciado. Además, se reproducen como cucarachas.
Había escuchado ya la perorata de Moralitos en ocasiones anteriores. Su carácter bilioso parecía recrudecerse cuando se enfocaba contra los franeleros. Se sabía por todos lados que los increpaba, que se hacía con ellos de palabras, que les arrojaba monedas a la cara cuando su desespero no podía más y que luego se fajaba con ellos en una patética lucha grecorromana para ganarles a recoger del suelo las monedas que él mismo había arrojado. En su paranoia, los hacía parte de algún tipo de organización subterránea y macabra que estaba coludida con las autoridades locales en agravio a los intereses de la gran población civil, honesta, de la que él formaba parte. Si se le dejaba hablar, formaba una teoría de la conspiración completa. Alguna vez, mientras yo manejaba por Rafael Delgado, lo encontré estacionando su carro allí, a doce calles de la oficina. Cuando nos encontramos en el edificio, le hice notar qué lejos había dejado su destartalado Datsun.
—Caray, Morales, y con tanta caminata no hace pierna —me había burlado—. No conozco a nadie que deje su carro más lejos que usted.
—Los cabrones franeleros, licenciado. El malnacido que tiene secuestrada Nigromante no me puede ver. No puedo dejarle el carro ahí cerca, así que tengo que venir hasta acá.
—¿Y eso, Morales?
—El franelero dice que salgo demasiado tarde y que no puede esperarme tanto tiempo para cobrarme la vigilancia. Pide que le pague por anticipado o que no espere que me cuide el carro. ¿Sabe lo que significa eso, licenciado? Que si lo dejo por ahí me va a vandalizar el coche por no darle dinero, ¡una extorsión directa! ¿Y la autoridad?
—Dele diez pesos, Morales, no haga tanto problema.
—Licenciado, si les doy diez pesos todos los días no como. Usted tiene contrato de base. Yo soy subcontratado, tercerizado. Nos pagan una miseria.
Esto no era más que la verdad. Desde hacía diez años, las jubilaciones de los empleados federales habían endeudado tanto la cuenta pública que todas las nuevas contrataciones desde entonces se hacían a través de una empresa de servicios administrativos. El patrón legal eran ellos, nosotros le pagábamos a la empresa por bulto y ella corría con el oprobio de contratarlos casi en la línea del salario mínimo, y además, bajo contratos con caducidad estricta de seis meses, prestaciones apenas legales y cláusulas de recisiones de contrato que habrían avergonzado a un villano de Charles Dickens.
—Para acabarla de chingar, ¿sabe qué me dijo el franelero, licenciado?
—A ver, sorpréndame, Morales.
—Que se va temprano porque tiene que ir a recoger a sus niños a la guardería, ¡a la guardería! ¡Ese cabrón gana más que yo!
Moralitos había estallado en un festín de improperios. Sus manitas cortas se habían convertido en aspas revoloteando sobre su cara enrojecida por la rabia, ahí, en mitad de los pasillos. Imaginaba al franelero argumentando que debía ir a la guardería; lo veía en mi mente como el resto de esos hombres sucios, de cabellos tiesos por la mugre y playeras salpicadas por el polvo seco de la calle, reproduciéndose como la plaga y saliendo de cualquier lugar, como de abajo de los carros, con habilidad de bichos. Los había visto por ahí, agitando las franelas y señalando los lugares apartados con diversos bultos estorbosos. Estiraban la mano, cobraban unas monedas, las contaban con displicencia y las exigían sin cordialidad. Uno siempre podía estar seguro que dos de cada tres robos de autopartes estaban ligados a ellos, pero no estaba para darle vuelo a Moralitos. Contuve la risa y le aconsejé serenidad.
—Vendrán días mejores —le dije, sin fundamento alguno. A casi dos años del incidente, Moralitos estaba ahí sentado en mi oficina, justo donde lo había dejado la tarde en que lo hallé en Rafael Delgado: con un contrato de tercera y ningún aumento de salario.
—Ahora es el franelero de Manuel Payno— me dijo—. Es un viejo nuevo, no sé de dónde salen. De las coladeras, me imagino. ¿No tenemos ya bastante escoria en la ciudad? —Los gestos de Moralitos anunciaban el estallido del volcán— Este tipo nuevo, desde que uno llega, le pregunta cuánto tiempo va estar y hace un cálculo en una libretita. ¡Cobra por hora! No se puede licenciado, no se puede. ¿Dónde está la autoridad? ¿Quiere saber? Le digo yo: está recibiendo su tajada, está organizando todo tras bambalinas…
—Ya estuvo, Moralitos —lo corté de improviso. No podía arriesgarme a que se enfureciera aún más.
—Le tiré la libretita al suelo —continuó él sin importarle—. No quería quitar sus conos de Obras Públicas para dejarme estacionar…
—Morales, si entiendo bien lo que me dice, usted está peleado con todos los franeleros en diez calles a la redonda. No puede estacionarse en un radio de veinticinco manzanas, ya mejor véngase en transporte público.
La conversación había degenerado demasiado. Había cometido el error de sentir empatía por Moralitos, así que me evité más rodeos y le cambié la plática sin ambages.
—Pero lo llamé por otra cosa, Morales. Un asunto delicado que vamos a discutir con discreción.
Moralitos se arremolinó en su asiento. Su rostro enrojecido perdió el color lentamente. Afuera, Rocha y González se asomaban con curiosidad de suricatos.
—Mire, este es el reglamento de trabajo. Lo tengo señalado en la parte de uso de equipo de cómputo. Lea el motivo de sanción que está subrayado con rojo.
—“Será motivo de sanción el uso del equipo para fines distintos al desarrollo de tareas inherentes al puesto…” Licenciado…
Moralitos lengüeteaba monosílabos con la boca seca del nervioso.
—No le voy a decir nada más. Usted sabe, yo sé, el departamento de Informática sabe. ¿Lo dejamos así? Firme el acta administrativa y ya no diga nada. Le damos una computadora para que capture datos no para que vea nalgas, carajo.
El rostro de Moralitos enrojeció de nuevo. Yo mismo me sentía incómodo. La figura regordeta de Moralitos se inclinó sobre el acta administrativa con su nombre, que figuraba vergonzosamente al lado del eufemismo, “sitios de contenido inapropiado”.
Después de varios años en servicio público, me había entero de reprimendas por consumo de alcohol, por retrasos, por lenguaje soez, por acoso sexual, por portación de arma blanca, por uso inadecuado de los baños, otro eufemismo. Las oficinas están plagadas de los vicios privados de la gente, los más mundanos, los más comunes. Con todo, era la primera vez que me tocaba a mí hacer una reprimenda de esta naturaleza. Apenas firmó, Moralitos musitó un “compermiso” y caminó hacia la puerta de salida, hacia la calle. No apareció el resto del día, pero no reporté su ausencia, ni volví a mencionar ni su escapada ni su reprimenda.
No pasó ni medio año cuando tuve que dejar el puesto. La jefatura del departamento pasó a manos de González, que no diré a quién tuvo que hacer qué para conseguir su entrada al sindicato, y yo recibí un nombramiento de atribuciones regionales, sobre cuyas negociaciones hablaré menos. En mis nuevas oficinas, amplias y ordenadas, había empleados estrictamente de base y sindicalizados. Ninguno era menor de cuarenta años, ninguno era eficiente o respetuoso, ninguno firmaría actas administrativas por ningún motivo bajo riesgo de armarnos una huelga y ninguno se arriesgaba a dejar el carro en plena calle. Todos teníamos acceso al estacionamiento del edificio. Cuando ocasionalmente pasaba por lo que había sido mi primera jefatura, saludaba a los tres hombres que habían sido mi iniciático grupo de subordinados. González, desde la que fuera mi oficina, me dedicaba una inclinación cortés de cabeza. Rocha, desde su eterno puesto, arqueaba las cejas pobladas sin dejar de aporrear el teclado con velocidad de ardilla recogiendo nueces. Moralitos, con la cabeza comenzando a pintar las canas prematuras de una quincena estrecha, evitaba mirarme a los ojos, arrastrando un lápiz del dos sobre oficios pendientes de corrección. Según supe, le habían reducido la jornada a la mitad –además de la paga–, y le habían suspendido el uso de computadoras. Con ello, pensé, quizás le habían quitado su única fuente de placer en la vida.
Es posible que haya sido el remordimiento sin justificación lo que me llevó a preguntar por Moralitos cuando me notificaron que debíamos contratar un asistente general para la oficina. Los sindicalizados no querían mancharse los privilegios con labores bajas de archivistas, así que había que traer a un tercerizado. Pregunté a Tesorería de cuánto podía disponer para el subcontrato y me autorizaron una cantidad gentil. Pedí elegir a la persona y aseguré que traería a alguien de mucho compromiso con la dependencia que no había percibido aumento de sueldo en varios años. Sin embargo, no pude hallar a Moralitos.
—No me dio la gana que lo renovaran, licenciado.
La voz de González, al otro lado del teléfono, tenía una cierta melodía de triunfo.
—¿Pues qué habrá hecho, González?
—No me lo va a creer, pero luego de que le cortamos horas, vieron a Moralitos de franelero afuera de una tienda de conveniencia en Maturino Gilberti.
—¿De franelero? —La revelación me pareció atroz, pero insuficiente como causa de despido—. González, es una mierda que se haya tenido que completar el salario cuidando carros, pero eso no justifica despedirlo.
—El problema, licenciado, fue que un día le dije que lo había visto. Se puso como loco. Me insultó, el cabrón se fue de la lengua y le costó el trabajo.
Oí la silla que yo solía usar rechinando mientras González tiraba su cuerpo hacia atrás en una omnipotente actitud señorial: el reyezuelo enano en que se había convertido. A través del teléfono, pude sentir su sonrisa amplia e imaginé qué habría podido decirle Moralitos que fuera inapropiado, pero que no fuera completamente cierto en el caso de un hijo de la chingada como González.
—Pues ponle una muesca a la cacha de tu pistola, si eso te hace feliz—, le dije con sarcasmo—. No todos están hechos para ser jefes, mucho menos los lacayos.
—¿Perdón, licenciado?
La voz de González sonaba verdaderamente ofendida.
—Digo que mejor no le hubieras dicho nada, hijo de puta, ya bastante tenía con franelear.
—¿Hijo de qué, licenciado? ¿Me lo repite?
La silla rechinó con rabia. González se esforzaba por ser cortés, pero debía estar temblando de coraje al acercarse al auricular como si me encarara.
—Con todo gusto, González. Digo que no le hubieras dicho nada, HI-JO-DE-PU-TA. A Morales te lo puedes haber tronado, pero a mí nomás puedes mirarme feo. Así que esta te la comes cruda y aprietas los dientes hasta que te la saque. No se te olvide cuánta gente, cuántos puestos y cuántos privilegios median entre tú y yo.
Colgué el teléfono con el estómago revuelto. Abandoné el tema y me entretuve con fervor en otros asuntos, tratando de quitarme la imagen de Moralitos agitando una franela, usando una playera lustrosa de mugre, reducido justo a lo que más odiaba. Al final del día, busqué a Rocha por si él sabía algo más del tema.
—El juzgado de lo familiar, licenciado. Medicinas, guarderías, escuela. Le habría salido más barato no tener trabajo en el papel, pero él se aferraba a decir que tenía un puesto en el gobierno. Tenía esperanza. Y quién sabe, a lo mejor ahora hasta gane menos mal.
Rocha tenía un tacto humano que no abunda en oficinas de gobierno.
—Carajo, es que le pagaban una miseria.
—Así estamos todos, licenciado. Por eso yo ni carro tengo. Doy clases en la nocturna, no fumo, no tomo, no cojo. Me sale más barata una puñeta que una novia. Ya no digamos una esposa a las derechas.
La parquedad de Rocha tenía una resignación servil que buscaba premio.
—Pues a lo mejor ni clases da el siguiente semestre, Rocha. Me falta alguien de confianza en la oficina. Trae tus papeles directamente conmigo, yo agilizo el trámite. No le digas nada a González, nomás no te aparezcas mañana y yo le marco. Me va a dar gusto darle las noticias de viva voz.
Así pasaron algunos meses. Rocha se afanaba con la misma disciplina de siempre. González había dejado de dirigirme la inclinación cortés con que me saludaba y yo mismo había dejado de voltear hacia mi antigua oficina cuando pasaba junto a ella. Cuando llegó el día del informe de gobierno, había un ambiente de devoción festiva entre los empleados de base. El único hombre de luto era yo. Había llegado con un elegante retraso de dos horas y una cara inconfundible de velorio. Rocha me conocía de años para entonces, así que se tomó la libertad de preguntarme qué me pasaba.
—¿Ya visualizó el problema, licenciado? —bromeó—. Usted no llega tarde nunca, pero no creo que lo vayan a sancionar, ¿o sí?
—A estas alturas, Rocha, que me corran… que me corran.
Rocha se sentó a esperar mis palabras sin que yo se lo pidiera. Le conté, sucintamente, lo que había visto esa mañana.
Manejaba hacia la oficina por Manuel Payno, cuando el automóvil delante de mí se echó en reversa después de frenar intempestivamente. En el lado izquierdo de la calle, un franelero se acercó a la ventanilla del conductor, y éste de inmediato exigió que el franelero quitara el cono de Obras Públicas para estacionarse entre una caja de madera y una cubeta de pintura. El conductor se había negado, me pareció, a pagar lo que le exigían, y se había desatado una discusión entre él y el franelero. Las luces blancas de reversa se prendían y apagaban al compás de la indecisión del conductor furioso, que cambiaba las velocidades de primera a reversa sin decidirse a pagar el precio del lugar o a irse de una vez. Yo pité, eché las altas, manoteé hacia el conductor que me miraba por el espejo retrovisor. Las luces de reversa se encendían y se apagaban. El auto se bamboleaba en la duda de una máquina furiosa. El franelero se sacudía, enrojecido por la rabia. “¿Está loco?”, le gritó el conductor al hombrecillo de playera sucia y franela al hombro, que empezó a golpear el toldo del automóvil y le gritó que no podía usar el lugar sin pagarlo. Para apoyar con el drama de su cuerpo a sus palabras, se desplazó hacia la parte trasera del vehículo, que ya estaba medio enfilado hacia el espacio bloqueado por el cono. “¿Qué hace este demente?”, pensé cuando el franelero se tiró cuan largo era junto a las llantas traseras del automóvil, usando su cuerpo como obstáculo para impedir que el conductor se echara de reversa, “¡Me lo pagas!”, gritaba desde el suelo. Ahí, tirado, defendiendo con su vida el lugar de estacionamiento, el franelero tenía una imagen que conjugaba el cadáver de un mártir y un mal chiste. Las luces de reversa se encendían y se apagaban. El conductor no podía ver dónde estaba el bulto, sólo lo intuía y le gritaba insultos. “¡Ya mejor vete, cabrón!”, le había gritado yo, impelido por la prisa y por lo patético de la escena. Me había empezado a hurgar las bolsas buscando algo de morralla que acabara con el teatro. El franelero descansaba impasible y con los ojos cerrados, dispuesto a morir por diez pesos. “¡No se va a mover, pendejo, que te sigas!”, grité, sin encontrar monedas sueltas. El conductor, que para mí era una siluetilla cabeceando a través del medallón del carro, sacó una mano furibunda, increpó de nuevo al franelero y dios dos pisotones rabiosos al acelerador. El carro se sacudió con la furia del motor revolucionado. Las luces blancas de reversa estaban encendidas. “¡Cámbiala!”, alcancé a gritarle. El conductor sacó el embrague y el carro pasó sin dificultad sobre el cuerpo del franelero, que crujió bajo las llantas.
—Mierda, licenciado—, dijo Rocha, que había escuchado sin interrumpir.
—Mierda—dije.
—¿El franelero…? —preguntó, pero no lo quise dejar que terminara la pregunta. La gente comenzó a caminar hacia el auditorio, dispuestos a bañarse en las palabras del Informe. La oficina se quedó vacía, y aún en esa soledad, seguía escuchando ese crujido, como de un insecto gigantesco al que una llanta le había pasado por encima.
—Así es, Rocha—le respondí mientras jugaba con una moneda de diez pesos que había encontrado demasiado tarde—. A ver si aunque sea le ponen su nombre a la calle. ⌈⊂⌋
Cuento incluido en “Journeymen”, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2013.
Luis Miguel Estrada Orozco (Morelia, Michoacán, 1982). Narrador y docente. Es autor
de Colisiones (Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2008, Universidad de
Guadalajara, 2008; Arlequín, 2015), Alain Prost (Premio Nacional de Cuento Agustín
Yáñez 2012, Arlequín, 2013), Journeymen (Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen
2013, categoría Cuento) y Bartolomé (Paraíso Perdido, 2016). Ha colaborado en medios
especializados en boxeo como Esquina Boxeo y la página web izquierdazo.com. Es autor de
Crónicas a contragolpe (La Dulce Ciencia Ediciones, 2014), libro de crónica boxística.
Beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán
en sus emisiones 2005 y 2010. Maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y Doctor en Lenguas y Literaturas Romances por la
Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos. Realizó una estancia postdoctoral en Brown
University, en Providence, Rhode Island, EE.U., donde también fue profesor visitante. Es
miembro de la Sociedad de Escritores Michoacanos, A. C. Candidato al Sistema Nacional
de Investigadores. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Escritor y académico especializado en literatura mexicana y latinoamericana. Es Doctor en Lenguas y Literaturas Románicas por la Universidad de Cincinnati . Su tesis doctoral versó sobre las representaciones del boxeador mexicano en la literatura mexicana, revisando representaciones paradigmáticas en el cine, el teatro y la prensa. De 2017 a 2019, fue becario postdoctoral en humanidades internacionales en el Instituto Cogut en Brown. Sus colecciones de cuentos han recibido premios en México, donde también ha publicado diversas crónicas. Sus ficciones también han sido incluidas en antologías en varios países.