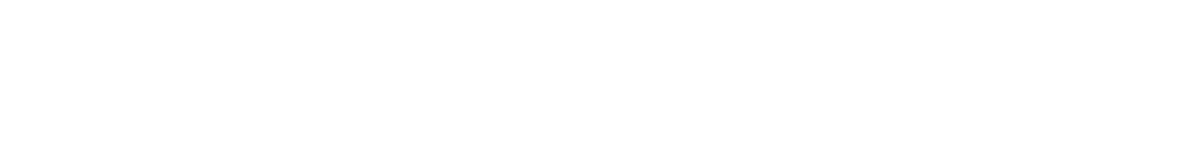Rosa Núñez Pacheco
A la memoria de mi padre
El 14 de julio de 2020, la mitad de mi mundo se paralizó. Del lado derecho, las cosas seguían funcionando casi con normalidad; pero del lado izquierdo nada se movía, excepto el corazón de mi padre, que no dejaba de palpitar. Lo encontré postrado sobre el piso con el llanto incesante de mi madre y los vanos intentos de mi hermano por reanimarlo. Sus vitales ochentaiocho años se desvanecieron en segundos a causa de un ictus. De inmediato lo trasladamos al hospital del seguro social más cercano. Cuando llegamos encontramos mucha gente habiendo cola a la espera que les hagan el descarte del corona virus. Hasta ese momento, la pandemia había significado para mí casi lo mismo que para la mayoría de la gente: una mascarilla que no solo encubría más de la mitad del rostro, sino un largo silencio que se alimentaba de ansiedad.
El personal de salud había acondicionado dos carpas fuera del edificio principal. Por la emergencia en que nos encontramos nos facilitaron una silla de ruedas, pero nada más. Había que esperar la atención del médico de turno. Uno de ellos, el más joven, al ver la situación crítica de mi padre me aconsejó que lo llevara directamente a otro hospital del seguro, uno que tuviera los servicios completos de neurología. Lo que más bien no podían proporcionarnos era una ambulancia, porque estas estaban destinadas exclusivamente para el traslado de pacientes Covid-19, y mi padre no lo era a menos que la prueba dijera lo contrario. Desde marzo que fue decretada la emergencia sanitaria en Perú, el virus ya había cobrado miles de vidas de mis compatriotas, pero mi familia estaba intacta, acatando todas las recomendaciones para evitar el contagio, más aún cuando ya para ese entonces Arequipa se estaba convirtiendo en el epicentro nacional de la pandemia.
“Saldrá negativo”, les dije confiada a los médicos; pero igual consentí que le hicieran la prueba solo para que así pudieran trasladarlo a otro hospital en la ambulancia. El resultado salió casi de inmediato. Era positivo. “No puede ser, nunca ha tenido síntomas”, les increpé en medio de mi angustia mientras sentí que el metro y medio de distancia obligatoria se acrecentó a cien metros cuando me hablaban mientras yo seguía aferrada a su silla de ruedas. Insistí mucho para que lo trasladaron al hospital de Yanahuara, y solo a mí, al final, me permitieron que lo acompañara. El trayecto fue desolador. Tenía a mi padre metido en una cápsula de polietileno transparente que funcionaba como una burbuja protectora. Por las ventanillas de la ambulancia vi las calles desiertas de la ciudad, parecía que la gente desde sus casas también se alejaban de nosotros.
Al llegar al hospital de referencia no ingresamos por la puerta de emergencia, sino por otra, paradójicamente llamada la de no emergencia, que nos condujo hasta el llamado módulo Covid. Vi el letrero estremecedor a la entrada. Alrededor había muchos ancianos conectados a balones verdes de oxígeno como un bosque con árboles podados del futuro. En mi pecho sentí que todos esos balones me habían robado el aire que esos momentos necesitaba para respirar como antes. Luego de media hora recién abrieron la puerta del vehículo y el técnico me dijo que lo iban a trasladar a otro hospital mayor, el que estaba destinado exclusivamente para la enfermedad. Me opuse de inmediato. Había escuchado que quienes ingresaban ahí tenían pocas posibilidades de salir con vida. Otra vez me enfrenté con los médicos, y otra vez un médico joven consintió en que mi padre se quedara. Los consultorios de ese módulo estaban con pacientes en el pasillo y ahí teníamos que esperar.
A mi padre lo destinaron adonde enviaban a los pacientes más graves. Lo postraron en otra camilla. Cuántos cuerpos habían estado ahí antes, me preguntaba dándome apenas cuenta que yo solo llevaba una simple mascarilla quirúrgica y que no tenía ningún traje protector más que el buzo con que salí volando cuando recibí la llamada de mi hermano. Las enfermeras lo conectaron de inmediato al monitor de signos vitales. Su temperatura, ritmo cardíaco y saturación de oxígeno eran normales. Eso me dio cierto alivio en medio de la incertidumbre, pero había que esperar al médico especialista. Al cabo de media hora se acercó un técnico y al ver la saturación constante de mi padre me dijo que no podía seguir ahí, que debía estar sentado en esas sillas del pasillo. “Pero si no puede moverse, tiene ACV”, le increpé. Me miró desconcertado. “Es que aquí ponemos a los que están a punto de morir”, me dijo bajando la vista. Comprendí que era su trabajo. Por fortuna, la otra camilla contigua a la del consultorio donde nos encontrábamos estaba vacía. Le pregunté si podía usarla, asintió y me ayudó a trasladarlo. Luego se fue. Yo seguía pegada al borde de la nueva camilla de mi padre creyendo insulsamente que de pronto la mitad de su cuerpo recuperaría sus movimientos. A los quince minutos fue ingresado otro paciente de unos cincuenta años. Nunca en mi vida había escuchado respirar a alguien así. Era un ahogo terrible. Lo postraron boca abajo y a él sí de inmediato le pusieron oxígeno. Su esposa y su hija estaban a su lado y no dejaban de llorar; solo lo hicieron en la madrugada cuando el hombre fue bajando el ritmo de esa respiración. El hombre había muerto frente a ellas, y quizá ellas pensaban que más bien ya estaba respirando mejor. Cuando se percataron que no era así comenzaron a gritar viendo cómo los sanitarios cubrían el cuerpo. Lo retiraron de inmediato. A cinco metros de ahí fui testigo de esa muerte tan cerca de mí, y horas más tarde y días después fui testigo de otros cuerpos envueltos en bolsas negras que sacaban del hospital.
Doce horas después, recién vino la neuróloga, quien al ver la tomografía confirmó un accidente cerebro vascular isquémico. Dado que no presentaba algún problema respiratorio dijo que podía hacer el tratamiento en casa a partir del día siguiente, y la terapia física le podrían hacer cuando acabe la cuarentena. Para ellos ninguna enfermedad era peor que la covid-19. ¿Por qué la llamaron así y no covid-20, que correspondía a este 2020, el año de la rata? ¿Vendrá otra peor? ¿Saldremos de esta guerra? Para no caer rendida de sueño, me conecté mentalmente a mi respirador artificial que era la literatura y así pasé cavilando la segunda noche en ese módulo. En la madrugada pregunté si a mí también me podrían descartar el virus. Me dijeron que no había pruebas suficientes, que era para los casos de emergencia. No bastaron esas dos noches rodeada de pacientes con la enfermedad respirando su mismo aire, su miedo a empeorar y ser parte de la cifra oficial de muertos. A lo sumo me dieron una medicina preventiva.
Han transcurrido tres meses desde que ingresamos con mi padre por esa puerta de no emergencia y salimos tres días después. Ahora lo sigo viendo ahí en la silla de ruedas frente a la ventana que da a la calle mientras escribo este fin de semana, que es cuando vengo a cuidarlo desde mi otra casa. El silencio se impone y me invaden las palabras. Intento canalizarlas para impedir que se vayan al orden imaginario lacaniano, que es como un paso a la locura. Por eso escribo esta historia desde el confinamiento familiar. Cuando recuerdo esos días, pienso que estuve en el corazón de la guerra. Los cuervos varias veces picotearon mis sueños. La muerte tan cerca de mí.
Mi padre afortunadamente sigue respirando, pero la mitad de su cuerpo sigue inmovilizado. A veces también su memoria se nubla y no me reconoce. Sigue una rutina diaria con pocas variaciones, de la camilla hospitalaria a la silla de ruedas y de ahí otra vez a su lecho; en medio de todo ello recibe la terapia física que le hacen en casa y las consultas remotas a los médicos y enfermeras. En su habitación hay un pequeño cuadro de un barco de guerra. Mi padre es el capitán. Él sigue ahí combatiendo día a día, atravesando los mares tumultuosos de Neptuno, saliendo victorioso de zozobras y tormentas, conduciendo con valentía su barco sin dar tregua al enemigo. ⌈⊂⌋

Narradora, ensayista e investigadora. Docente principal del Departamento Académico de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Perú. Investigadora RENACYT. Doctora en Ciencias Sociales por la UNSA. Ha publicado libros y artículos en revistas internacionales. Autora del libro de cuentos Objetos de mi tocador (2004). rnunezp@unsa.edu.pe