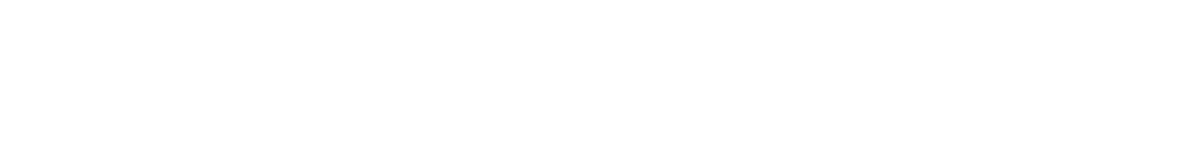Alejandro Estivill
“Todos disfrutamos el derecho a tener un cuñado tranza”, decía mi padre.
Estar cuando las jugadas ocurren
Creo en la frase que decía mi padre, epígrafe de este escrito. Y como si fuera un don o una carta inicial en el juego de la vida, nos toca por igual el derecho a un pariente impresentable o un amigo fanático —hasta la náusea— de algún equipo. Mi amigo, en este caso, se llama Carlos y es aficionado enfermizo de los Broncos de Denver. Detenta, eso sí, una característica que he escuchado propia de varias aficiones y que trasgrede límpidamente la línea de la normalidad. Se expresa en una frase: “si no los veo, pierden” (“si no veo a mis Águilas, me fallan” —clamaba en la entrevista un orante de cantina con la casaca amarilla—).
Esta regla se asocia más con los fanáticos masoquistas de equipos condenados a no ganar (“con el Atlas, manque gane”) o con equipos asentados en el eterno “ya mérito”. El aficionado del Atlante es un devoto privativo, convencido de que su contacto con el equipo, aunque sea desde el inocuo consumo del espectáculo por televisión, tiene algo que ver con la forma en que el equipo jugará. Pero él, como aficionado, se considera falto de arreos para otorgar suficiente amor y, por ello, nunca es correspondido.
Hay equipos difíciles como novias difíciles. Y lo difícil tiene su valor. El equipo que no se deja querer fácil jugará mejor o peor en relación causal con el hecho de que ese aficionado esté mirándolo, esté conectado, esté amando.
Como cierre barroquísimo a la regla, existen fanáticos —pocos— que se prohíben a sí mismos ver el partido porque pueden “salar” a su equipo: ocultan su ojeada hacia el adorado objeto y evitan prender la tele durante el juego porque se creen, ellos mismo, malditos y fuente de una perversa consigna. Son amantes fatídicos y eventuales artífices de la desgracia.
“Estar ahí” toma una dimensión inesperada. “Estar” a través de la televisión es evidentemente “no estar” y es obvio que científicamente —o por simple sentido común— el equipo gana, pierde o empata de manera independiente. ¿Qué importa que un aficionado lejano lo admire, incluso le rece…? Lo cuestiono aun cuando creo en la fuerza de la fe.
Dejamos aparte, claro está, el vigoroso efecto que ofrece un estadio lleno de aficionados gracias a los gritos, las vuvuzelas, la presión sobre el rival, la simple localía, o el acompañamiento con matracas y tambores de guerra hasta las tierras del archienemigo y detestado rival, llevando también apoyo irredento para lograr una victoria. Pero eso no tiene que ver con el mágico fenómeno de la “inmediatez” a kilómetros de distancia que postula mi amigo Carlos.
Su relación pasa a ser pasión amorosa en el máximo sentido de las palabras. El aficionado ama al equipo y el equipo supuestamente (algo que sólo ocurre en su mente) le responderá otorgando capacidad para influir en el resultado. Eso define un acto de fe. Y tal acto de fe lleva de inmediato al siguiente escalón: ¿por qué un evento deportivo tiene que verse “en vivo”? La fe no viaja en el tiempo —de poco sirve rezar a toro pasado—, solo en la distancia. Esto ya no es exotismo propio de mi amigo Carlos y ocurre con todo humano con corazón sobre esta tierra: toda emoción está supeditada a la simultaneidad con el hecho.
Carlos trabajó conmigo y tuve la osadía de insinuar que le encargaría asuntos impostergables, recepciones o juntas largas, justamente en un “lunes por la noche” cuando jugaban sus adorados Broncos —yo ya lo había confirmado con cuidado—. Al escuchar mi instrucción, la misma que implicaba perderse el juego, sufría hasta casi soltar una lágrima. Disfrutando la travesura y al verlo tan descompuesto podía atreverme a proponer: “graba el juego y luego lo ves”.
“No es lo mismo… —respondía— tengo que estar cuando las jugadas ocurren…”.
Usó el verbo “estar” y este sentimiento de proximidad físico-temporal incluye un juego con la esperanza de la reciprocidad, lo que sería por antonomasia la culminación positiva de toda relación amorosa. Es, por igual, el detonador de un insaciable apetito, que se supondría tener con lo que cada evento, por lejano que sea a mis acciones, puede ofrecer en una supuesta y sobrestimada contraprestación. El evento le habla al oído a su consumidor y le promete retribuirle con el mismo amor que detente el fanatismo.
Carlos me ha confesado que mucho de este asunto supone prender la televisión y “seguir lo que va pasando, sin que luego haya alguien o algo de por medio”. Lo peor en una relación amorosa, aunque sea irreal, es la presencia de terceros. El aficionado siente aquello que se puede y que se debe vivir minuto a minuto y sin intermediación alguna.
Del estar próximo al estar ahí
¿Qué significa para Carlos “estar ahí cuando…”? Simultaneidad. Y esto puede comenzar a extrapolarse sin mucho esfuerzo y de manera independiente de la misma dimensión geográfica: “estar” no significa inmediatez o proximidad de lugar como sí lo significa en términos de “tiempo”. La simultaneidad es indispensable respecto de una noticia grave, un fenómeno natural, una premiación, la entrega de los Óscares, la toma de protesta de un líder, un espectáculo, la premier de una película, e incluso del lanzamiento del más moderno producto tecnológico, aun si no se adquiere. Gracias a los medios de comunicación, “estar” es un sentimiento de simultaneidad con los hechos.
Su respuesta es una clave que explica el éxito irrefutable de las redes sociales. Facebook e Instagram pueden ser un intercambio cargado de oportunismo por las señales que el propio sistema nos da respecto de los cumpleaños y las efemérides (incluidas las propias respecto de lo que nosotros mismos subimos a la red hace tres, cinco o diez años); TikTok es el carrusel en consecutivo, atisbando la ocurrencia. Pero Twitter es definitivamente un pliego eterno de simultaneidad con la realidad misma.
El partido o evento deportivo al que los humanos nos hemos conectado con Twitter es el que disputa “todo el mundo” contra “todo el mundo” (Doctor Manhattan contra Doctor Manhattan) y sin límite de tiempo. La gente se introduce en el eterno ritual del scroll que realiza su dedo, como si fuera un papel de baño perpetuo que se recarga desde su propio interior y que evoca una simultaneidad con una otredad que alguna vez declaramos parte de nuestro interés. Si bien pudimos tener la intención de limitar ese flujo de información con nuestra lista de intereses, el sistema invoca crecer infinitamente y se ha programado para capturarnos y llevarnos hacia esa batalla inconmensurable, desprovista de cuerdas, de líneas, incluso de reglas. Y queremos, ahí, saber cuál es el marcador.
Los deportes en la televisión tienen algo en común. Inundan bares y sitios de reunión, las salas y recámaras de las casas, por igual que el trabajo, el transporte, antes de dormir, en el desvelo, en el baño… Absorben el interés basados en la simultaneidad que embruja con una ilusión: estar al unísono, al mismo tiempo con el surgimiento del hecho relevante para erradicar —como dice mi amigo Carlos— la posibilidad de que exista “alguien o algo de por medio”. Al igual que la televisión despliega a un costado el juego para que podamos “estar” al momento del gol, de la falta, del penal, del silbatazo final, Twitter nos ofrece “estar” cuando cualquier cosa, en el río del todo indigerible, pueda ocurrir. Es la gula y la náusea de los dioses.
La posmodernidad tuvo entre sus múltiples definiciones una que se encerraba en las palabras de Lyotard: la multiplicidad de los relatos que han perdido su unificación explicativa —murieron los exégetas— y que prevalecen otorgando a su receptor una inconmensurable ola de información, incluso de cercanía testimonial con lo que ocurre. Pero todo ello viene acompañado de su deslegitimación por vía de algún metarrelato. Uno de los más frecuentes es que el intermediario conocedor y el analista han desparecido y, con ellos, la glosa que nos pudiera hacer aceptable y digerible la información que recibimos.
Esto es tan sinestro que, al igual que en el mundo de los deportes, se sobrevalora la presencia de un narrador únicamente descriptivo (equivalente a una alarma constante, frecuente hasta el hastío…, un timbre en la vida cotidiana imposible de silenciar). Los comentaristas y analistas de medio tiempo son cada día más insustanciales y más cercanos a la reiteración descriptiva. Prevalece un narrador sinónimo de una presencia cercana a los hechos y por ende reiterativo. Cada día más se le utiliza como un sustituto, un legitimador de lo que ya estamos viendo. Es una suerte de traductor a palabras de las mismas emociones del receptor; pero que intenta evitar ser intermediario. Es un doble de los hechos, solo que tiene mayor grado de atrevimiento; está licenciado para gritar esos hechos, parafrasearlos con metáforas dislocadas, imponerles adjetivos de resonancia, pero no para glosar con pausa.
Ese narrador realmente no añade nada. Aun así, su retórica rimbombante y emotiva no lo hace menos relevante ni menos indispensable. Él legitima en una forma burda y de bote pronto lo que siente el consumidor atreviéndose a decir “sí, eso que ves está ahí… aquí y con nosotros”. El narrador tan solo estimula la emoción y se erige como aquél que valida un seguimiento irracional de la emoción. El narrador de deportes tiene incluso la pérfida misión de albergar una paradoja: ser emotivo para los dos lados, para Tirios y Troyanos, para el Barcelona y el Real Madrid, para Yanquis y Dodgers; villamelón por excelencia, pero muy emotivo.
Disyuntiva entre el torrente y la contención
Lo perspectiva posmoderna describe la paradoja de nuestro tiempo: habla del acceso infinito a toda la información, pero que entra en combinación perversa con la absoluta imposibilidad para poder hacer algo sustantivo al respecto. Habla del consumismo puro (Baudrillard). En la red social, con notable inmediatez, aparece el video sin censura, sin exégesis, sin cortapisas, que muestra la bala entrando a la víctima, la explosión, el robo, el abuso sobre la mujer o el niño… puede incluso ser un registro proveniente del propio celular de la víctima. No podría lograrse una mayor cercanía espacial o temporal que ese testimonio.
A la par, expresa la imposible —salvo honrosas excepciones— para hacer algo que no sea volvernos espectadores inútiles. Nos ubica en la condición del “gran estadio”, de la gran tribuna; muy cerca temporalmente, pero al fin y al cabo quedamos como fanáticos en la plaza y tras la barrera.
Me equivoco… en las redes sociales podemos actuar y replicar lo recibido; podemos entonces dejar de ser únicamente receptores finales y convertirnos en canal o cable; convertirnos en el enésimo narrador irreflexivo. Los usuarios de las redes somos los narradores del “todos contra todos”. Así que esas redes, que han convertido la vida misma en el supremo partido de futbol, multiplican hiperbólicamente la acción de narrar sin sustancia. Es el imperio de los replicadores desde la tribuna. Cada espectador convertido en narrador es parte del grito de los altoparlantes sin mesura.
El intento fallido de reciprocidad amorosa sustenta el fenómeno, pero el mundo no paga realmente con amor a los replicadores; apenas los retribuye cuando se unen, cuando reflexionan y dan propósito a su voz. Pocas veces ocurre. En las redes sociales, las cadenas de esperanzados narradores se multiplican como capas de cebolla con cada nuevo narrador como un elegido a quien seguimos para duplicar su percepción evidente. Y nosotros seremos narradores para otros, porque esa cadena nos engaña y hace creer que, así como el equipo de futbol no paga el amor de sus fanáticos con la posibilidad de que influyamos en su manera de jugar, tampoco el devenir de los malditos hechos de la otredad nos da nada a cambio de nuestra atención y menos osará posibilitar que la cambiemos.
Apenas recibimos “likes” que nos dan la ilusión de un pago… ¡Qué barato! Y con ello nos conformamos. La reiteración exorbitante de la misma noticia, algo que las redes ven correcto y no excesivo —menos aún ineficiente—, sobrevive con la frase “se volvió viral”. Pero surge desde miles de fuentes iguales sin que una sola piense que sus seguidores ya se habrán enterado de lo que ahí se reitera: la “viralidad” es simultaneidad y narración sin cauce. La muerte de los exégetas y ese borreguismo o cargada de apreciación que elimina el criterio analítico del receptor son en conjunto un acto de elevación del valor de la simultaneidad. Somos, en la medida de lo que permite la red social, parte de una tribuna completa en estado de grito de gol, en suspiro de emoción y en el anhelo negado de influir.
La siguiente derivada es la última y la más perversa: la televisión está allá prendida con un evento deportivo dentro de un impass y bajo la espera de que “ocurra” lo relevante. El espectador prevalece ahí porque quiere estar “en simultaneo” con ese hecho que vendrá y que merece la memoria, la repetición, el movimiento del marcador, el récord del deportista, la pifia, lo que supuestamente permitirá contrastar el rio de marasmo intrascendente. El aficionado está ahí; sólo acecha de reojo para vivirlo en simultaneo.
Las redes hacen el mismo juego, pero su posibilidad de ser adictivas es infinitamente mayor. Para Twitter, tanto el río de marasmo como el conjunto de posibles hechos relevantes —hechos salpicando con supuesta trascendencia la aburrida cotidianeidad— son un caudal mundial desprovisto de límites, desprovisto de pensamiento y, por ende, de humanidad. En un evento deportivo, las posibilidades son limitadas: hay o no hay gol, el tenista gana o no el set, el basquetbolista implanta la hazaña, el golfista logra el pot… Ahí termina el deporte y esperamos, tras invocar una pausa, el próximo juego o la próxima temporada.
Por el contrario, el mundo de la red social que admira el adicto trasciende todo límite y carece de pausa posible: la vista está fija y recorriendo porque puede llegar lo relevante aquí y en China, hoy, mañana o siempre (para Facebook llega incluso frecuentemente desde el pasado), de día o de noche, por vía de un desastre natural o una declaración estúpida, un traspié; “cualquier” cosa en el devenir igualmente “cualquiera”. Es difícil vivir sin freno, sin botón de pausa, sin “modo avión”.
Locos y trasnochados del mundo
Lo más relevante de esto es “posmoderno” hasta las cachas y se significa en la pérdida misma de la anhelada relación de amor o de fe. Ahí radica su peligro. Si el juego que admiramos en este canal infinito de posibilidades se revela tan ilimitado y nos sigue llevando como remolino a sus adentros, se pierden fácilmente las líneas que demarcan lo que es marasmo, río sin razón a destacar, y lo que es relevancia. Qué es cotidiano y qué es relevante se confunden en la neblina. Ello explica incluso la normalización de la violencia, la normalización de lo que debería ser inaceptable.
El humano se animaliza y valdría la pena tomar un momento para recordar aquí, y quizá releer, el discurso “This Is Water” de David Foster Wallace recordando la sorpresa de los peces en su pecera —o la negación enferma a poder vivir esa sorpresa— cuando algo les permite descubrir que el ambiente líquido en el que viven puede dejar de ser lo cotidiano y pasar a ser extraordinario sin dejar de ser una abundancia que llena el medio en el que se nada.
La posmodernidad nos enseña que todo sentido de lo extraordinario depende funcionalmente de su contraste con lo ordinario. Si uno y otro son infinitos, ya no hay un parámetro para encontrar realmente nada de color. Ese trasfondo que erosiona lo humano es aterrador: se ejemplifica en el hombre que baja por sistema la vista a la pantalla de su celular como si fuera una cadencia irrefrenable, patológica, cuando no hay nada mejor que hacer —cuando ya ha pasado a ser lo único que siempre tendrá que hacer— . Tal condena descuella imbatible porque es lo único que le da la esperanza inalcanzable de ser correspondido con el dulce sinsabor de la simultaneidad de nuestros días.
Ante el olvido de amigos, peculiaridades, sorpresas, expectativas que significa la entrada al estadio de los fanáticos que esperan ver un gol de uno de sus equipos en la batalla de “todos contra todos”, se imponen dos inquietantes consecuencias: primero desaparece la posibilidad de una retribución en este falso juego de amor y fidelidad. Ya nunca el fanático será correspondido. La otredad no otorgará la posibilidad de ser diferente y menos se abrirá receptiva para dejarse influir. Ante ello, el fanático se ve obligado a construir —a su modo, sólo a su modo y en el asilamiento total— lo que es importante o aquello que no lo es para nutrir su adicción.
Surgen y reinan entonces las llamadas echo-chambers para que cada minuto sea como el minuto más esperado al momento de abrir la red social. Este mundo de solipsismos consumistas es, en sí mismo, una contradicción a la esperanza que ofrecía la simultaneidad. Es como si mi amigo Carlos supiera de antemano el resultado del partido, el minuto en que cada anotación de sus adorados Broncos fuera a caer y, peor aún, que se dedicara a ver como si fueran espontáneos, aquellos momentos que resultan única y exclusivamente agradables porque su equipo anota, su equipo gana. Carlos habría borrado así toda sorpresa, habría eliminado la posibilidad de influir en el juego, habría condenado la misma simultaneidad que motivó su fanatismo. Habría matado los conceptos mismos del tiempo y del devenir.
La consecuencia es el reinado incólume del “meme”, una suerte de conciencia evasiva y gravemente pesimista. Supone que esto de entregarnos con fanatismo para influir y esperar la oportunidad de cambio está trágicamente prohibido. Permea una resignación que se aleja de la protesta, que reitera el acto de bajar la cabeza a la pantalla buscando un dulce paliativo. Se sabe insignificante e incapaz: ante el hecho de no poder cambiar nada, solo queda burlarse y reír. Pero ese tema merece pausar y dar parte al tiempo para el arribo de otro capítulo. ⌈⊂⌋
* Del libro: Ratos en un sillón del infierno (por publicarse)

Diplomático y novelista mexicano, especialista en literatura mexicana del siglo XX y actual cónsul de México en Montreal. Es licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Literatura por El Colegio de México y maestro en Estudios Diplomáticos