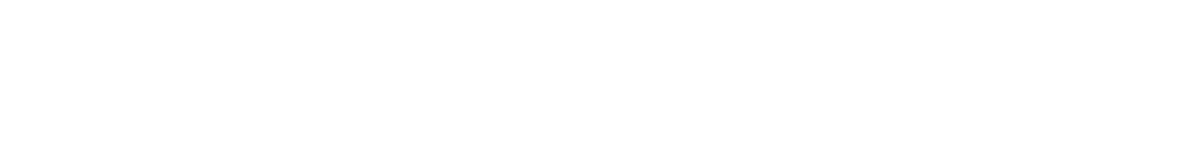Alejandro Estivill
Los reflejos blancos y rojos que embisten el aire húmedo son la clave para conocer con certeza el lugar donde uno se encuentra. Estamos ahí. No tenemos dudas; no porque conozcamos de tiempo ese aroma y esos muros craquelados, despostillados como víctimas de una infección de salitre, con la pintura abombada en sus ladrillos más bajos surgidos del pavimento con el tono herido del esfuerzo. La razón es otra: la ciudad misma, la ciudad es única en porches de tiendas con clientes que buscan un diálogo largo al visitarlas por una golosina; gente que espera una cortesía de excepción cuando compran un queso blanco, unos refrescos. Nadie confunde esos callejones empapados al ritmo de los chubascos cortos; y no hay persona que dude del sonidos de los autos viejos y luchones por encontrar un espacio al subir media llanta a la acera. La mirada general de sus habitantes saluda y, por igual, desconfía al cruzar con el vecino. La ciudad es única y sabemos que estamos en ella porque si no lo supiéramos, con nuestro nombre propio liquidado entre las manos, dudaríamos incluso de quiénes somos. Sabemos que estamos ahí, caídos. Es más, si nos presionan sabemos que estamos en el extremo sur, donde hay pueblos apelmazados más que urbe; barrios con su vibración exclusiva. Rebeldes y trasnochados que no se mezclan y llevan en alto el nombre de su santo, su mayordomo y su gente con tres o más generaciones de bañarse con la misma agua y el mismo ruido. Lo sabemos.
Pero en ocasiones vemos que alguien ya no reconoce y, al observarlo, nada cuesta sospechar que la madre de Alejandro, nuestro hombre alicaído, le ha hecho otra jugarreta a su hijo y lo ha sacado de quicio. Incluso ella que es oriunda de antaño, más allá de la memoria de todos sus vecinos, ha olvidado dónde vive. Y el efecto de ese olvido ha sido mayor de lo imaginado. Vemos que Alejandro sale de casa de su madre; avanza exaltado, tenso como un mascota sin dueño. Notamos que no sabe tampoco bien a bien que ése es su barrio, su colmena. Los charcos le son más profundos y no los esquiva como lo hace un lugareño; los fulgores le hieren y parece extranjero para brincar entre sus ráfagas. Pero todo lo visible, aun el refugio que debía ser su auto, le es hostil: rebosante de vapores, aquella máquina lo absorbe asfixiante. Antes de meter la llave para iniciar la marcha, notamos que grita algo adentro, algo con gesto salvaje… Quizá:
—¡Maldita! ¡Maldita!
No se le escucha encerrado ahí. Su blasfemia se lee. Luego, percibimos que se habla a sí mismo, más sereno, como imbuido por un fantasma fáustico que no conociera problema inquietante ni enigma sin resolver, que tiene todas las respuestas:
—Gracias, papá —algo así se dirá Alejandro asido al volante entre el vaho de un auto parado en medio de la lluvia—; lo mejor de ti es que supiste morirte a tiempo. Gracias. Gracias, papá.
La madre de Alejandro tiene demencia senil. Patina como globo entre vendavales recogiendo lo que le viene de su primera infancia (lo expone sin recato). Habla de cuando se cagó, de cuando le voltearon el rostro de una bofetada, de sus tiempos de profesora, de su gusto por las frutas más exóticas: mangos champagne, carambola, pitahaya y lichi. Con qué detalle recuerda el sabor ácido del lichi. Pero sobre su hijo Alejandro…, ya nada. No recuerda nada correcto; ni nombre, ni gustos, ni las contracciones de parto que los atan. No sabemos que ella, sobre él, no pueda decir nada. Cuando le conviene, se acuerda de que, con el fruto de su trabajo como química, juntó algo de dinero en el banco y todavía busca extorsionar al heredero con eso: “mi dinero, ¿qué cree usted que va a venir a quitármelo? Yo ya me quiero morir, pro no va a ser usted, ladronzuelo, el que se beneficie de que yo me muera”
Se hace bien la estúpida para no revelar cuánta plata tiene guardada y sabe por igual que en un cajón están las joyas que acumuló en vida, pocas y de un gusto muy antiguo y rocambolesco que nos haría ambicionar desmontar las gemas y fundir el resto en un pequeño lingote de oro que no superaría el tamaño de una cartera.
También está ahí envuelta entre trapos la vieja pistola que Alejandro le dejó cargada con seis balas, retándola, para ver si tenía el valor de usarla.
Pero nada… hemos notado que ella, a Alejandro, lo ve ya siempre con ojos de asalto y de perplejidad para decirle: “¿usté que hace en mi casa? ¿quién le dejó entrar?
¿Qué tan cuerdo y qué tan inservible está el cerebro de una persona? Ese es un dilema irresoluble. No hay parámetros, por mucho que los médicos hablen de biomarcadores, pruebas con el líquido cefalorraquídeo y niveles de beta-amiloides. Aunque comenten sobre protocolos para memorizar cinco colores en orden o de las estrategias para unir los puntos faltantes en un dibujo, no hay certeza. La inutilidad de la razón humana es como una larga paleta de grises donde el analista decide a contentillo si algo ya es inaceptable o, por el contrario, pequeño desliz simpático de la señora de 92 años que siempre fue tan necia y descarada: en esencia, piensa Alejandro, ella no ha cambiado en nada. Así que no sabe si el “usted” que le esputa su madre cuando lo encuentra en su casa, ayudando, reparando, limpiando el refrigerador repleto de residuos podridos, es porque tiene la conciencia de que está frente a su hijo y lo quiere molestar (ella es rápida en sentirse autosuficiente y rechazar cualquier ayuda como lo ha hecho desde que tiene esa memoria que ahora tanto le falta), o porque lo toma como un total invasor, un pérfido extraño.
Hace tiempo que los micro infartos del cerebro, más relacionados con angiopatías que con isquemia, le hirieron el filtro de la mínima decencia y anularon el cuidado verbal frente a otras personas que nos pueden oír. Antes de cualquier diagnóstico de demencia; antes de la fundación de la familia, ella ya era un atrevida malhablada. Alejandro se pregunta: ¿alguna vez tuvo filtros? Pensemos en las veces que, en una boda, un bautizo, un cumpleaños o una simple reunión a tomar té, desplegó su peor voz altiva para sacar un abanico de comentarios ácidos contra la gordura de la novia, el peinado de una susodicha, la edad de un pariente: “y esa fulana…, ¿se puso el brasier por fuera o que mamarrachada es esa?”. Es fácil recordar las vergüenzas que por engreída hacía pasar a sus allegados disparando veneno con clasismo contra un mesero, una encargada de la limpieza, porque simplemente disfrutaba herir como si la ofensa innecesaria fuera un juego. A ella le parecía divertido; los demás querían matar también en complicidad… o morir de pena, nada en medio.
Ahora que las neuronas se le están muriendo, se pierde fácilmente la claridad sobre dónde quedó su intención trastocada. Esa malicia ¿hay que adjudicarla a su debilidad mental? ¿Sólo se incrementó? No hay solución al dilema y el misterio ahora afecta especialmente a Alejandro, quien huye de la casa de su madre con el alma en llamas. Ha dado un portazo que hizo temblar el edificio, el vaho de la ciudad y sus fulgores. Ella ha vuelto a olvidar su existencia, o quizá, como podemos sentir que el pensamiento demoniaco ataja a Alejandro, ella siempre lo odio.
—¡Maldita sea! Tú, papá, tú en cambio supiste morir a tiempo.
Sabemos entonces que Alejandro habrá de reaccionar a ese momento único. Pocas veces se ha mordido así las manos para callar. Pero lo realmente inédito es que jamás ha estado tan decidido a hacer algo respecto a la locura o falsa locura de su madre. Esta decidido, al menos parece ser así por su grito dentro del auto. Aunque algo hiede con el tufo de una bravuconada común y vulgar. Él encuentra pocas alternativas cuando la presencia de la memoria de su padre fallecido, más como un confidente travieso que como un padre, se ha convertido en el aire que respira, que detecta en este océano humano, y que —lejos de ser intoxicante— le resulta dulce y sabio a pesar de que esté muerto. 25 años han pasado desde que Alejandro lo incineró.
Todos sabemos que la madre de Alejandro tiene 92 años. Se comenta mucho su edad porque es una de las ancianas más longevas del barrio. Más difícil es averiguar que el padre murió hace mucho. Apenas había superado los 67; muchos hablan de que el señor estaba en la flor de la edad cuando se nos fue sin atinar a cuál edad fecunda se refieren. Dicen que era inteligente y sagaz, que se veía “traga-años” y que hacía reír a muchos y más a las mujeres de su edad por lo que parecía siempre un joven que aún tenía un millón de cosas por hacer… pero se fue pronto.
Alejandro está jugando con fuego: ha empezado un diálogo cotidiano que tiene más que ver con un abanico circular de pensamientos. En la calentura y con la forma en que ahora maneja atrabancado entre los carriles central y derecho de División del Norte, cualquier bastardo le adjudicaría “pensamientos demoniacos”. Pero su padre está lejos, lejísimos, de ser el poseedor de alguna sabiduría propia del demonio. Si Alejandro pudiera exponer a cabalidad lo que se trae entre manos (más allá de un volante que gira, quiebra, suelta, manipula agresivo) lo suyo sería el decantar de las mieles del satanismo.
El mayor arte de la decencia en la vida es morir sin joder a nadie.
Si indagamos un poco, es fácil averiguar que su padre murió en el Hospital Español devorado por un cáncer rígido y nervoso que creció entre sus víscera y aplastó su vena cava. Alejandro recuerda nítido el semblante amarillento y obscenamente abotagado de aquella víctima en sus últimas horas; eso sí, papá nunca perdió la sonrisa irónica. Alejandro lo visitó en sus últimos minutos con la convicción de que estaba dando una buena pelea contra su enfermedad. Sin embargo, esa lucha se emprende, como pensaba su padre, más por complacencia a los de afuera que por convicción. Por ahí estuvieron las últimas palabras que le escuchó decir a papá y que venía repitiendo con sarcasmo. Alejandro no colocará mensajes de gran profundidad en aquel agónico hombre al final de la vida: no fue un aceta que se despidiera diciendo “mi hijo, nos vemos allá, más allá, en el lugar al que nos lleve este camino; cuida de tu familia, es lo único que cuenta; quédate cerca de los tuyos y sé un buen amigo”. No:
—Todo este puto dolor —gimió— me lo estoy tragando para que los doctores sigan creyendo que son chingones.
Sabemos que al señor lo acabó un mesotelioma pleural que le había surgido año y medio antes y que sorprendió a todos por estar enmascarado como tosecilla socavada y tenue, pero insoslayable. Alejandro puede imitar la forma en que comenzó a toser, como si después de cada verbo conjugado vinieran unas rústicas grafías, arremetiendo en su garganta contra el objeto directo, el indirecto y otros complementos de la fase: “um, um”. Le estorbaban la palabra, y si se empeñaba en acallarlas pues ya venía la tos del ahogado y nos podíamos olvidar de aquellos complementos para siempre. Pero aprendió a hablar cortito y acallado entre los “um, um” que le habían ganado las aspilleras del pensamiento. Se empeñó en mentalizarse y encontrar las maneras de ser el hombre de los “um, um”, basado en su enorme confianza en que era un mal pasajero y en que lo superaría: ¿cuántas otras cosas en la vida se han podido ganar con la razón? ¿Cuántos buenos chascarrillos se pueden decir aun evitando conjugar verbos, usando un estilo de indio navajo donde reina el infinitivo, la frase corta y la sonrisa?
Alejandro entendió después que el trayecto médico durante el tratamiento del mesotelioma de su padre estuvo lleno de equívocos: “pendejadas”, lo corregía el propio enfermo. Primero, tardó en atenderse. Creía que la tos era concomitante con los males de maestro universitario: garganta acabada por tragar gis a raudales, por esforzarse tanto en atrapar las mentes volátiles de sus alumnos. Había enseñado tres veces por semana hasta que se retiró. En el pasado había superado su tos de maestro con sus visitas a una foniatra para aprender a hablar desde el estómago y con fuerte articulación de cachetes, quijada y lengua: todo es cuestión de ejercicio, adaptación y costumbre. Y posiblemente Alejandro crea que su técnica para hablar con una gramática que le permitiera esquivar los detonadores de su “um, um” provinieran de las artes aprendidas con la especialista en dicción, articulación y uso ligero de las cuerdas vocales.
Todos podemos suponer que, ante su enfermedad, la definitiva, la del mesotelioma que lo mató, el padre de Alejandro se sugestionó creyendo que el desafío sería fácil de superar. Y los doctores ayudaron a su confusión. Los remedios caseros, las frases hiper-cortas y telegráficas, así como otros paliativos opacos, no lo reencarrilaban; su vida y su palabra transcurrían interrumpidas por esa tos de tres vuelcos a cada minuto. Así que finalmente se atendió. Primero fueron unas radiografías y estudios con resonancia magnética. Alejandro tuvo en sus manos los resultados y atestiguó, junto a su padre, que solo recogían imágenes ahuecadas y preocupantes como para justificar a una biopsia trípoda: tres agujeros en puntos precisos de su espalda como lunares rojizos que pronto desaparecerían. El resultado de las biopsias fue también equívoco. Hijo y padre sonrieron. Los tres puntos, cada uno actuando a sus respectivas tres diferentes profundidades, no trajeron a flote células malignas.
—Chingón —dijo Alejandro.
—Chingó… —reiteró papá
Ahora podían pensar en un atlas de infecciones molestas y tratables, siendo la tuberculosis la que orientaba las especulaciones de los doctores. El más romántico de los males nos suena a una enfermedad antigua y cursi, impropia de un hombre fuerte y lleno de cuidados; ciudadano de la modernidad. Frente a la tuberculosos, se aconsejaba una operación directa para la limpieza de tejidos. El padre de Alejandro entró al quirófano… Su doctor salió con rostro lívido. Había encontrado un cáncer de pleura extendido, reinando omnipresente y sin constricción. Resultaba muy extraño que las biopsias no hubieran detectado al verdadero enemigo y la operación realizada, lejos de una ayuda, solo debilitaba al enfermo. Para no hacer de la operación una total inutilidad, su doctor se había dedicado a rebanar ese cáncer cristalizado. Pero la pleura era inatendible; había multiplicado diez o más veces su grosor natural y el doctor sólo podía dar flexibilidad al pulmón y permitir algo de su movimiento con el arte de tasajearla. Eso otorgó al padre un habla ronca y penetrante, sin las interrupciones de la tos: podía hacer sus chistes, sentirse sardónico y jodido como antes… por lo menos en los 19 meses que siguieron.
Lo demás en su camino serían las múltiples quimioterapias destructoras, asumidas ahora con el tono del banquero burlón: “me trago el veneno para que los doctores sigan creyendo que son chingones …, pero yo… yo ya solo estoy aquí echado tranquilo, riendo, en este sillón de la antesala del infierno”.
*
Las páginas de internet dicen que el mesotelioma pleural es famoso por rápido, invencible, y letal. Tumba en un promedio de 8 meses al más forzudo, al mejor portado, al joven y al viejo. Tumbó a aquel hombre que jugó el juego de los doctores sin chistar, sin poner mala voluntad, en 18 meses; todo un récord. Su padre hizo todo lo que le indicaron y más; pero sin ilusión, ni rezos de beato o buena vibra al estilo de los hippies de su juventud. Jugó el juego hasta el momento final que Alejandro había previsto con lujo de detalle: casi como una lectura de estudiante hacendoso que divide las páginas de un tomo voluminoso en sesiones diarias de 20 páginas para no fallar, para ser ejemplo de disciplina y llegar al examen final.
Juntos, Alejandro y su padre recorrieron ese año y medio de tratamientos, finalmente infructuosos, algunas veces más esperanzados por algún síntoma menor… muy menor, como podría haber sido el liberase ruidosamente de los gases que lo inflaban obscenamente y le atrofiaban cualquier postura asequible para el sueño. Pero la mayor parte del tiempo platicaron ya montados en definitiva en un tren de absoluta resignación. Habían hablado mucho y pasado fácilmente por las preguntas de rigor: dolor, síntomas, comentarios de unos y otros médicos, métodos tradicionales, indígenas, alternativos, aventureros o esotéricos que al padre le daba igual probar, ¿por qué no?
Juntos visitaron, por ejemplo, a un seudo doctor de apellido Garnel que tenía 92 años y se veía como un roble; presumía que todo aquel que tomara un líquido que preparaba en casa mezclando hierbas y menjurjes podría llegar, como él, a la más avanzada edad —muy avanzada—. Y hacerlo con esos bíceps tonificados, esas piernas deseosas de saltar y esos pómulos levantados y barbudos que todavía afeitaba dos veces al día. Alejandro preguntaba a su padre sobre el sabor del elixir inventado por el poderoso doctor Garnel y su padre le decía sin dudar: “es Pinol… el cabrón vierte pinol que compra en el Costco en botellas de a litro y me lo hace beber; ahora eructo a limpio ¿y?”
Ese minuto final que Alejandro tuvo que vivir no fue diferente de muchos otros con papá: lo dejó en su cuarto muy adolorido, con una enorme dificultad para acostarse. Ya todo por dentro le afectaba y la mejor posición —“mejor” es demasiado optimista, porque todas eran pésimas— terminaba por ser apoyado sobre su hombro derecho contra una torre de almohadas para quedar semisentado a tres cuartos de la vertical, al estilo del decrépito Luis XIV. La última vez lo dejó con la sonrisa de siempre y mucha esperanza para dirigirse a su trabajo. Había apenas salido del hospital cuando recibió la llamada en la que escuetamente se le informó que “el señor” había fallecido. Regresó ansioso, con los dedos en la boca como si tuviera algún sentido apresurarse cuando la muerte ya está reinando victoriosa… y papá muy adentro le decía: “para qué corres, pendejo, si así ya estoy ligero”. Pero quiso rendirle pleitesía a esa muerte antes que la sensación del bullicio público inundara con otras personas que sentía menos merecedoras de unos minutos de intimidad con papá.
Entró al cuarto. Levantó la sábana con la que lo habían tapado después de acomodarlo como un tótem boca arriba, echando a un lado las almohadas, y besó su frente que tenía la textura de quien ha sudado frío. Los diálogos con papá llegaron a repetirse fuertes en su cabeza a partir del instante mismo de ese beso. Alejandro dijo un “te quiero” con una serenidad que le llevó a buscarse en un espejo. Recordó eso que dicen que sorprendía a Virginia Wolf cuando le escaseaba cualquier dolor ante el cadáver de su madre. Si en Wolf había agravio escondiendo la esperada humanidad, en Alejandro flotaba el acuerdo firmado entre las partes: sabían que llegarían ahí; siempre lo supieron. La confradía de los amigos de muchos años que beben juntos, que se aceptan tal como son. La gracia de echar chanzas de manera independiente de cualquier escoyo: “seguiremos hablando, papá, seguiremos”.
*
El día que murió papá hace tantos años, llovía como ahora. Los reflejos blancos y rojos también entonces permitían reconocer con certeza la ciudad donde uno se encuentra. La parte precisa que nos da un suelo que pisar; sin dudas y con un aroma y voces recurrentes. Ahora que Alejandro lo recuerda, encuentra todas las coincidencias y siente la calma que le daban las pláticas con su padre sentado sereno e irónico en esa que llamaba “la antesala del infierno”. Ya no se siente un hijo sacado de quicio, piensa en su madre como en una fotografía espontánea de esas que nos captan enigmáticos cuando estamos mirando hacia adentro. Decide regresar. Quiebra el volante, se la mientan varios bocinazos mientras da una vuelta inusitada en la calle Xicoténcatl; sentido contrario y abusando de que no hay policías.
—A ver papá, ¿tú que piensas? Si esta vez la llevó despacito, con mucha calma hasta el armario, le digo dónde está tu pistola, le explico donde se jala, cómo te la acomodas contra la barbilla… si le digo que era tuya, tu vieja pistola de la familia… que está cargada, que la cosa es rápida, que está fácil jalarle… Tú que piensas ¿hay esperanza de que esta vez se atreva y nos deje en paz? ⌈⊂⌋

Diplomático y novelista mexicano, especialista en literatura mexicana del siglo XX y actual cónsul de México en Montreal. Es licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Literatura por El Colegio de México y maestro en Estudios Diplomáticos