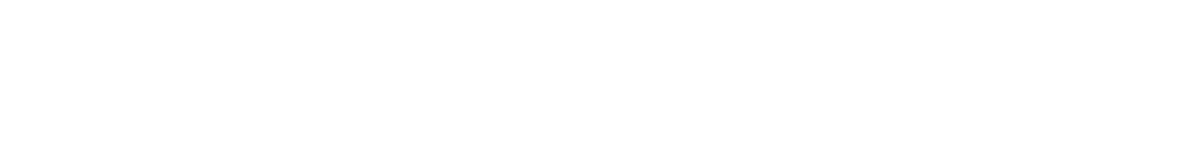🎶🎶 Según consta en actas, la primera visión de la luz que tuvo el músico Alejandro Meza León ocurrió en San Antonio, Baja California, en un soleado día de 1891, pero muy pocos años le dejó el destino para admirar con sus propios ojos el mar y la luminosidad de su terruño. Se le desvaneció el sol y se le abismaron las estrellas cuando era todavía niño; le fue arrebatado el arcoíris y denegada la aurora, sin embargo, el resplandor interno nunca habría de abandonarlo. La música fungirá como guía amorosa en el tránsito por los laberintos de su desventura. Pianista y artífice diligente de los sonidos, Meza León fue personaje principal de una tragedia de dimensiones épicas que es justo recordar a más de medio siglo de su muerte (falleció en la Ciudad de México en 1971). Mas no hay de qué sorprenderse, para qué habríamos de honrar la memoria de un hacedor de música culta cuya obra reposa en mohoso silencio, cuando no acabamos de entender, por ejemplo, cómo festejar los logros de una Independencia que nunca acabó de fraguarse y de una Revolución que estremeció, sólo en apariencia, la estratificación de la riqueza nacional y menos aún de una supuesta Cuarta Transformación que tiene tanto de quimera…
¿No somos moradores de una entelequia patria que bien podría insertarse en la metáfora de sociedad que describió José Saramago en su sobrecogedor Ensayo sobre la ceguera? Recordemos que a través de la brutal alegoría de la convivencia que plasmó Saramago, se nos invita a aceptar la responsabilidad que implica vivir con los ojos abiertos en un mundo en el que se sobrevive haciéndose de la vista gorda ante las atrocidades y aberraciones que lo pueblan; y lo mismo podríamos decir con respecto a vivir con los oídos abiertos dentro de una urdimbre social tejida por sordos que sí oyen. Cómo negar que cada vez se nos vuelve más difícil conservar la salud auditiva, que es también salud mental, frente a la violencia acústica que se enseñorea en el entorno. Ya no basta con suspender vigilias ni enloquecer vacíos, la carroña acústica asfixia al aire y destempla el hábitat dejando inermes a quienes intentamos protestar. Pero no es momento de incidir en la angustia colectiva, sino de propiciar algún destello de esperanza. Imágenes de muerte inauguran alboradas y alaridos clausuran ocasos. ¿No debemos elevar entonces el espíritu hacia regiones donde la luz comulga con el sonido? ¿Por qué no rememorar a esos seres que doblegan sus impedimentos aferrándose a la pasión por su quehacer cotidiano? ¿No han existido músicos ciegos como el compatriota Meza León que sí consiguieron trasmutar sus penumbras exteriores en armoniosas celebraciones de vida? ¿Por qué no prestarles oído a sus afanes para convertir nuestras propias tinieblas en talismanes contra el desasosiego?…
🎶 Le quedan pocos meses de vida y ahora sí le resulta imposible enfocar los ojos en el pentagrama. Siempre sufrió de debilidad visual pero su voluntad fue tan férrea que traspuso obstáculos creando alteros de composiciones. A pesar de los riesgos, acepta someterse a las artes curativas de un cirujano inglés que promete devolverles la vista a sus víctimas. El bisturí de John Taylor extirpa las cataratas y la visión se tarda en regresar, es más, no regresará nunca, salvo en las horas de agonía cuando una ráfaga de luz le atraviesa la conciencia. En su escritorio queda trunco su Arte de la fuga en cuyo frontispicio podemos leer una firma: Johann Sebastian Bach.
En un carruaje pintado con miles de ojos, el charlatán Taylor abandona el reino de Sajonia por órdenes del Rey, quien atestigua sus felonías. Interrumpe su previsto peregrinaje para regresar a su patria donde no duda encontrar más incautos. Incidentalmente, otro músico sajón avecindado en Londres atraviesa por una acelerada pérdida de visión. Se fija la fecha de la onerosa cirugía poco después del estreno de su oratorio Sansón para el que toca a tientas el clave. Muchos se conmueven con el aria Total eclipse, no sun, no moon, all dark que entona el héroe bíblico después de que le arrancan los ojos, pues caen en la cuenta de la dolorosa proyección que se opera en escena. Para el músico no puede haber mayor desgracia que quedarse ciego y se resiste a oír las voces de alarma con respecto a los embustes del médico. Taylor se yergue victorioso cobrando por su falta de escrúpulos y Gëorg Friedrich Händel sobrevive el resto de su existencia en el eclipse total preanunciado en su oratorio.
🎶 En su apellido, Marie Therese von Paradis lleva consigo ecos del paraíso perdido de la infancia, edad en que pierde la vista. Eso no obsta para que descifre en su interior los jeroglíficos de la notación musical y domine el teclado. Sus dotes son evidentes, tanto, que contemporáneos como Salieri, Haydn y Mozart le escriben obras en donde luzca su musicalidad. Marie Therese es apta también componiendo; dispone para eso de una tabla especial diseñada por un científico amante de la música que intuye todo lo que se perdería si la joven no pudiera consignar su inspiración melódica. Gracias al artefacto se conservan las notas de óperas, cantatas y obras de cámara del personaje con el infortunio triple de su época: Mujer, ciega y, por si no fuera suficiente, compositora.
🎶 El sujeto encorvado que concluye la partitura no imagina que le traerá fama universal. Apeló a sus frágiles recuerdos de los perfumados jardines de Aranjuez a donde su madre lo llevaba de paseo en carriola para inspirarse. De la nada, una inclemente difteria le escaldó los ojos y de ahí en adelante tuvo que reconstruir el entorno a través del tacto y el oído. Además de su denodado entrenamiento auditivo aprendió con maestría el sistema Braile. Persisten los rasgueos de la guitarra sacudiéndolo por dentro, pues con ellos pudo rescatar esos años de infancia en donde el negro era uno más de los colores. Su nombre era Joaquín Rodrigo.
🎶🎶 De sus recuerdos de infante no queda mucho, acaso un rencor soterrado que no logra materializarse y el olor a madera de mezquite ardiendo. Ha optado por vivir en el presente y trata de evadir las huellas del pasado y las ensoñaciones del futuro. No siempre lo consigue, pues su mente lo acecha con imágenes de cómo podría haber sido su vida si su madre no lo hubiera dejado ciego; como consecuencia y en resarcimiento del daño, lo mandó a estudiar a la capital. De cualquier manera, acepta su desposeimiento y encara el paso de los días con sus gafas oscuras como distintivo. A veces reniega de haber nacido en una tierra desértica en el seno de un hogar sin muchos horizontes vitales. En la Escuela Nacional para Ciegos lo llaman respetuosamente profesor Meza, pero el respeto de los demás no es el motor de su existencia; aquello que enciende su llama vital es la música.
Sobre sus alas ha compuesto piezas para piano, canciones, obras de cámara e himnos, aunque debió de valerse, durante un largo periodo, de amanuenses para la escritura de sus pensamientos musicales. Nadie inventó para él una tabla para componer y tardaría mucho en aprender por sí mismo cómo plasmar sus melodías en el sistema Braile (de hecho, es él quien logra importar a México la primera imprenta Braile y quien edita, durante más de tres décadas Desde las sombras, la primera revista para ciegos ‒y también videntes‒ del país). Es parte de una realidad nacional a la que conjura con el alma enhiesta. En su composición más reciente, un Adagio religioso,[1] intenta hacer las paces con un Dios ausente o, por lo menos, distraído. ¿Cómo pudo permitir que su madre confundiera los frascos de desinfectante oftálmico y de yodo para aplicarle con toda la inconsecuencia de su amor materno las gotas que habrían de condenarlo a la ceguera perpetua?…
[1] Se invita a la audición del mismo en la interpretación del Alauda Ensemble que dirige desde el violín el autor de este texto (URTEXT DIGITAL CLASSICS, 2001)

Ciudad de México,1963. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México, en la Escuela de Música de la Universidad de Yale, en el Conservatorio Verdi de Milán y en la Academia Chigiana de Siena. Es Doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Sus creaciones incluyen la obra de teatro Antonio Lucio, la música de Dios y la Cantata escénica Un ingenioso Hidalgo en América. Es también autor de una reelaboración en claves mexicanistas de la ópera Motecuhzoma II de Antonio Vivaldi y actualmente trabaja en la cantata Cuitlahuatzin.