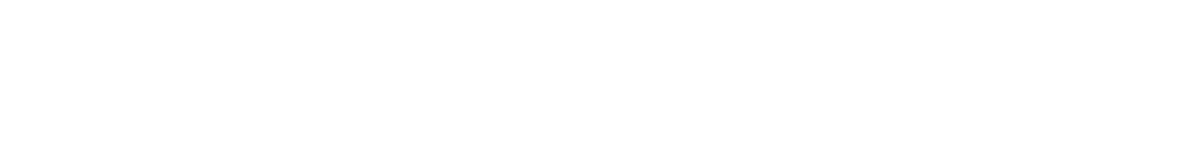La madrugada del martes 17 de diciembre, a los 82 años de su edad, murió la escritora argentina Beatriz Sarlo. Había permanecido varias semanas internada en uno de los tradicionales nosocomios de Buenos Aires capital, el Hospital Otamendi, por lo que, para su entorno íntimo, el desenlace no fue una sorpresa. Con su partida, simbólicamente también termina por extinguirse un fenómeno y una época de su cultura que, desde fuera de Argentina, me parece no han sido suficientemente examinados ni comprendidos: el exilio interior al que debieron someterse aquellos quienes no optaron por la diáspora durante la más reciente dictadura cívico militar (1976-1983).
Me explico. A diferencia de la pléyade de intelectuales, artistas, políticos, académicos, científicos y militantes que decidieron y pudieron huir de la feroz persecución represiva a países como Francia, España y, muy señaladamente, México, donde recibimos a un contingente de 9 mil personas, aproximadamente, Sarlo y muchos otros protagonistas de la cultura argentina permanecieron dentro de su país, librando una de las luchas más controvertidas y complejas que puedan imaginarse en un contexto social de pérdida de las garantías individuales y de estado de excepción. Ellos enfrentaron un orden de cosas en la vida pública y profesional, fuesen académicos, periodistas, editores, gestores culturales, científicos o ciudadanos de a pie, que recuerda mucho la situación por la que transitaron los intelectuales alemanes y austriacos durante el III Reich, der innere Widerstand, la resistencia civil interna al totalitarismo. Una lucha agobiante, en condiciones de completa asimetría en la correlación de fuerzas ante la capacidad de control del Estado, y en la que se vivía bajo muchas tensiones, bajo sospecha frente a los demás, con un margen limitado de confianza en las relaciones personales y siempre con la percepción de estar ante un peligro letal inminente. Es decir, en circunstancias de pánico. Situación muy distinta a la que experimentaron quienes, al instalarse en países donde recibieron una acogida aquiescente, tenían libertades mayores para desplegar su oficios y capacidades críticas.
Sarlo desarrolló parte muy estimable de sus aportaciones a la enseñanza de la literatura, el análisis literario y la historia cultural durante aquel periodo. No me resisto a evocar uno de sus aportes fundacionales: en 1978, cuando la represión de la dictadura militar tocó su punto más alto, la escritora, con su entonces pareja, el sociólogo Carlos Altamirano y el narrador Ricardo Piglia, fundaron la revista Punto de Vista, publicación clandestina que, a un tiempo, se dedicó a la revisión de la tradición crítica argentina y “naturalizó” para los lectores en nuestra lengua a los pensadores y teóricos internacionales que en esos momentos eran materia de lectura sólo de especialistas, como Walter Benjamin, Pierre Bourdieu y, muy destacadamente, Raymond Williams. A lo largo de casi tres décadas y durante 90 números, Punto de vista se convirtió en un verdadero “respiradero” para la inteligencia porteña, ensanchando el espectro de temas de las revistas literarias al uso, con la inclusión de ensayos y comentarios sobre psicoanálisis, estudios urbanos, filosofía política, música y cine. Fue una aventura más allá de cualquier osadía juvenil: un desmedido enfrentamiento de las ideas contra el aparato de control de un Estado implacable. Punto de Vista tiraba tres mil ejemplares, que la propia Sarlo iba entregando quiosco por quiosco a los vendedores de periódicos por las calles del centro de Buenos Aires, en momentos donde eso era prácticamente suicida, sin exageraciones. Basta saber que, cuando el tercer número de la revista estaba en imprenta (como lo relata Sofía Mercader en un libro recién editado por Siglo XXI este año, Punto de Vista. Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentina) los líderes de Vanguardia Comunista que habían accedido a financiar la publicación, Elías Semán y Rubén Kriscautzky, fueron secuestrados y asesinados por las fuerzas armadas junto a otros miembros de su organización.
Independientemente de su excepcional coraje civil y de su indomable pasión crítica, Beatriz Sarlo fue una escritora dotada con facultades, para mí, deslumbrantes. Durante un reciente periplo por todo el norte de Argentina, que me llevó desde Misiones hasta Salta, Jujuy y Tucumán, me acompañó y me guió uno de sus libros, Viajes. De la Amazonia a Malvinas (Seix Barral, 2014). Aunque había leído otras de sus obras célebres, donde es muy evidente su enorme capacidad narrativa y la muy especial forma en que amalgama formas de escritura ensayística, no esperaba encontrarme a una autora con una habilidad poco común para convertir las memorias de sus viajes —sobre todo los realizados durante su más tierna infancia a Deán Funes, la árida región norte de la provincia de Córdoba, donde aprendió, entre muchas otras cosas, a montar y cuidar de un caballo— en un verosímil y bien documentado relato autobiográfico, muy, pero muy superior en cuanto a destreza narrativa se refiere, y a la forma en que estructura su composición, respecto a la basura infecta de los libros de autoficción que inundan hoy las librerías de los países de nuestra lengua, más cercanos a la “prosa” de los manuales de autoayuda que a los de una obra con mínima ambición literaria. Los Viajes de Sarlo es una obra envidiable, resuelta con una pluma magistral.
Pude conversar en dos ocasiones con Sarlo. Una, después de una charla que sostuvo en el Centro Cultural Recoleta, a donde le llevé, para que me la autografiara y expresarle mi gratitud, la edición de 2022 de su magnífico ensayo sobre Eva Perón, Jorge Luis Borges y el asesinato del General Eugenio Aramburu: La excepción y la pasión (Siglo XXI), donde cita mi antología Carl Schmitt, Teólogo de la Política (FCE, 2001). La segunda, durante la presentación en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), del libro de Mercader citado, cuando ya era notorio su vulnerable estado de salud. Fue ahí mismo, en la planta baja del CeDInCI, en la sala que lleva el nombre de un notable exiliado argentino en México, José Aricó, donde la comunidad cultural de su país fue a despedirla. Me desconcertó mucho presenciar la modestia y discreción del velatorio, completamente ajeno a los pomposos ritos mexicanos desplegados cuando muere una figura central de nuestra cultura. El ataúd de Sarlo estaba abierto, sobre una mesa, y la mayoría de los asistentes apenas se atrevía a asomarse para contemplarla durante unos segundos. Nada parecido a las apabullantes coronas de flores y las interminables guardias de honor que se rinden a nuestros próceres de las artes. Involuntariamente pensé en los homenajes de cuerpo presente a Fuentes (en el Palacio de Bellas Artes), Monsiváis (en el Museo de la Ciudad de México) y José Emilio (en El Colegio Nacional), donde estuve presente y a las que asistieron multitudes, comenzando por las autoridades culturales y políticas y todos los medios de comunicación. Recordé incluso que, antes de la incineración de Tomás Segovia, el Embajador de España había llegado raudamente a la agencia funeraria llevando una carta firmada de puño y letra por el Rey Juan Carlos, dirigida a la familia del poeta. Nada de eso percibí en un adiós que duele en lo profundo, no sólo por dejar tras de sí el sentimiento de pérdida propio de un suceso semejante, sino que, además, en un contexto de cambio de época global, nos restriega una impresión de desahucio. [ C ]
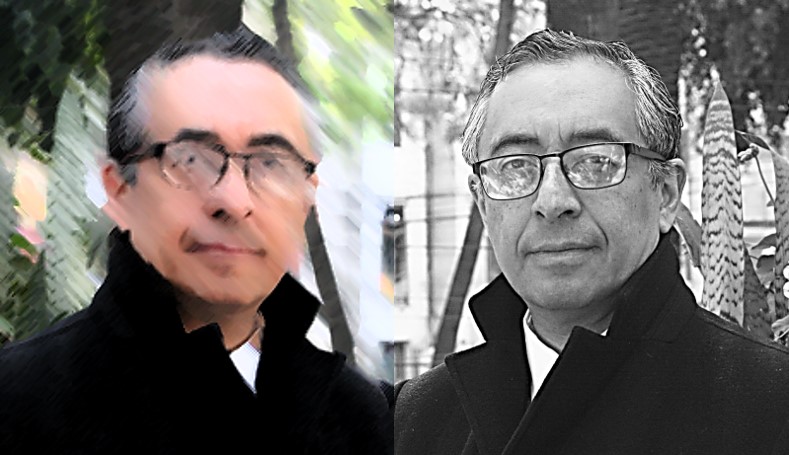
Escritor, editor, diplomático cultural, traductor, licenciado en periodismo. Ha publicado cuatro libros de crónicas y ensayos, en especial sobre literatura centroeuropea y literatura moderna y contemporánea de lengua alemana. Destaca su antología Carl Schmitt, teólogo de la política (FCE, 2001). Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo “Abigael Bohórquez” (1999) y el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Educación, Arte y Cultura de la República de Austria (2009). Ha sido agregado cultural en las Embajadas de México en Hungría, Bulgaria y Croacia; en Uruguay, y en Austria, Eslovaquia y Eslovenia. Actualmente es agregado cultural en la Embajada de México en Argentina.