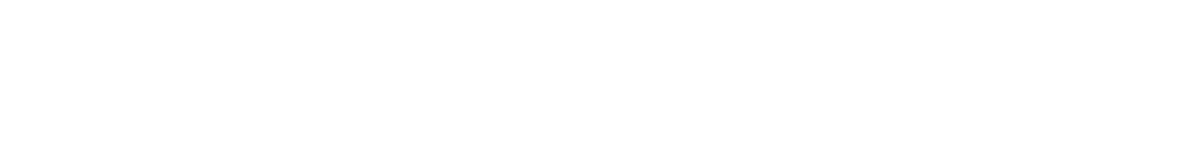Soñé con una República de las Letras desenfrenada, explosiva, irrefrenable. Pero aun así, una República de las Letras posible. En ella, todos escriben; sin cesar… Indiscriminadamente. ¿Habrá quien los lea? Lo que, para Diego de Saavedra Fajardo, el poeta, diplomático, jurista —“todólogo” de la corte de Felipe IV y autor de República literaria—, sería un mundo ideal animado por las cartas que se enviaban entre intelectuales de Europa y América, era en mi sueño el espacio de la total comunicación entre unos y otros en nuestro mundo. Esa República es posible hoy con todo lo que ofrecen la inteligencia artificial y las redes de comunicación del Internet. Lo que Saavedra Fajardo describía fantaseando con un espacio mitológico, circundado por “un foso con el licor oscuro de la tinta y defendido por cañones que disparan balas de papel”, provenía ahora de la no lejana capacidad de que todo, lo dicho, lo pensado, lo imaginado e imaginable, esté accesible por gracia de los buscadores cibernéticos y las plataformas inteligentes de nuestros días.
El sueño, imagino, lo pudo detonar una noticia aislada, diferente, aparecida en la BBC. Intentaba convencerme de que la gente está leyendo más. ¿Será? A manera de ejemplo decía que las novelas románticas se han convertido en el género más exitoso y pujante de toda la industria editorial. Tan solo en 2023, los culebrones donde A ama a B y C se opone se incrementaron en 52%. Según Wordsrated, la curiosa organización de Jens Jakob Andersen que se dedica a revisarle las entrañas al mundo de los libros, el crecimiento de la novela romántica pudo deberse a la pandemia del COVID 19. Wordsrates analiza sólo libros en el mercado anglosajón, lo que es bastante esfuerzo. Determinó que esas ventas positivas eran tendencias desde antes del 2020, después de varios tropiezos y pérdidas en años anteriores.
Ahora estamos mucho más allá de las graves infecciones, las fiebres y las encerronas que invocaron dedicar más rato a la lectura y el género romántico sigue aun pujante. Su crecimiento entonces podría tener una mejor explicación sociológica y comercial. Queda la pregunta, ¿por qué en un mundo editorial que vive un inevitable y crítico declive, las historias de amor, esas que tocan perfectamente el corazón del individuo y motivan identificarse con los personajes —amante, amado— intentan sacar a flote el barco?
Igual motivación para mi sueño le adjudico al éxito rotundo de El mundo en un junco de Irene Vallejo y a los muchos de sus artículos subsiguientes que nos invocan a amar la lectura. Detonaron una explosión de optimismo y porras a favor de los libros como nutriente de esperanza en un mundo desesperanzado. Desde el Manifiesto de la lectura de Vallejo (2020) comienzan las citas tan entrañables como necesarias. Destaco tres: “el libro meza a tu imaginación, acurrucada entre sus letras y se la lleva bien lejos” (destaca la indispensable creatividad), “los libros son un semáforo en rojo en la autopista de las ideas; te hacen detenerte, imaginar, e incluso jugar” (valora el tiempo indispensable para la reflexión); y más en el terreno político de nuestra inquietante actualidad: “los libros apuntalan la democracia porque son un obstáculo para los que quieren manipular la historia” (subraya la inteligencia libresca para entender y tolerar a “el otro” como elemento de una genuina democracia).
Pareciera que atestiguamos intentos, aquí y allá, por arrojar salvavidas contra la ola de incultura (alexia deliberada, me atrevo a decir) que azota y amenaza aniquilar a los últimos bibliófilos. Pero curiosamente, las estadísticas muestran que la llamada generación Z, en efecto, lee un poco más que los milenials, razón de orgullo. Lo hace atraída por una accesibilidad inusitada, inédita, a todos los géneros y todas las vías de visibilidad amplia e inmediata: leer y comprar volúmenes en línea, sin esfuerzo. Los jóvenes parecerían ser desleídos y, de pronto, tienen lapsos donde resurgen como obsesivos lectores y se fuman culebrones enormes en un fin de semana de ocio en la playa. Su apetito se sacia, como en la República Literaria, por la accesibilidad, sea ésta a la fantasía y la ciencia ficción, el terror, la acción y, por supuesto, el romance que tanto toca su corazón individual.
La tercera vía de motivación onírica proviene, no es casual, de la inteligencia artificial; ese algoritmo que se entremete irrespetuoso en nuestra cotidianidad. Ahora, al algoritmo le ha dado por imponer en mi Facebook, cada tres o cuatro días, la imagen del difunto Humberto Eco, que aparece venida del más allá. Eco se muestra abogando sabio contra los que nos critican, a los bibliófilos, por acumular libros a lo tonto. En ese repetitivo post, él insiste atajado por su legendaria y alejandrina biblioteca en que, por el contrario, “es una tontería pensar que tienes que leer todos los libros que compras, ya que es una tontería criticar a aquellos que compran más libros de lo que nunca podrán leer. Sería como decir que debes usar todos los cubiertos o gafas, destornilladores o taladros que compraste antes de comprar uno nuevo…”. Y añade: “consideramos los libros como medicina, entendemos que es bueno tener muchos en casa y no unos pocos: cuando quieres sentirte mejor, entonces vas al ‘armario de medicina’ y eliges un libro. ¡No uno al azar, sino el libro correcto!”. La voz del semiólogo italiano combate toda correlación eficientista, propia de los economistas modernos, que asocian los libros con los productos de consumo.
Reencuentro finalmente, por correlación directa con el tema, la palabra de Albert Camus: “El propósito de un escritor es evitar que la civilización se destruya a sí misma”. ¿Qué otra sentencia podría ser más apropiada para nuestro momento? Siendo Camus un hombre solitario por naturaleza, marcó en contrasentido la naturaleza y el deber gregarios de la literatura. Añadía en ese discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 1956 que “el escritor puede redescubrir el sentimiento de una comunidad viva que lo justificará, con la única condición de que acepte, tanto como sea posible, las dos responsabilidades que hacen grande su profesión: el servicio de la verdad y el de la libertad. Puesto que su vocación es reunir al mayor número posible de hombres, no puede dar cabida a la mentira y a la servidumbre que, donde reinan, hacen proliferar las soledades” [subrayados míos].
Con estos antecedentes podemos intentar enfocar la paradoja: a pesar de las esperanzas, aquí y allá, es un hecho que la industria editorial y la profesión escritural sufren una horrenda crisis, tan existencial como civilizatoria. Pensemos en el reciente texto de Fernando Peirone El fin de la escritura: efectos políticos y culturales de la sociedad poslogos (2024). Este texto apunta el dedo al cambio más brutal que vive la humanidad. Es un cambio que solo equivale, nos enseña Peirone, al surgimiento mismo que vivió la civilización grecolatina de su logos dominante entre los siglos VIII y V A.C. Esa manera de pensar, de ser, nos ha unido por tanto tiempo. Pero ahora vivimos un seudo retorno a la época del mito que en este Siglo XXI se está engendrando en un parpadeo de apenas unos lustros. Implica una realidad totalmente diferente y desconfiada del entendimiento; un trastoque de la comunicación y el progreso hasta ahora basados en un logocéntrismo. La causa y el efecto que antes eran claros, el hombre y la mujer, lo crudo y lo cocido, el antes y el después, el referente y lo referido que se distinguían sin error y que nos han guiado al menos por 25 siglos se diluyen detonando una severa angustia y una apabullante soledad.
Este fin del logos y este desvanecimiento de la escritura se palpan al atestiguar la debilidad de la industria editorial. Una industria que explota en publicaciones (títulos diversos), pero decrece en valor económico y en lectores: a fin de cuentas, menos comunicación, menos verdades definidas. Hoy se editan libros más cortos, acordes con la velocidad y los mensajes fulgurantes de las redes sociales. Las publicaciones son por lo menos 50 páginas más cortas en promedio que hace cinco años. Los libros que demandan mayor atención del lector, superiores a las 400 páginas, están casi en extinción funcional, si no fuera por las novelas de extrema fantasía, ya aludidas aquí, que no demandan esa tan denodada concentración. El teléfono celular, que domina nuestras vidas con habilidosas garras para atrapar nuestra atención y ganar cualquier minuto humano, ya sea en una cena familiar, en una reunión de negocios o de amigos y, peor aún, en los momentos de soledad, ha sido el gran factor para perturbar severamente los hábitos tradicionales de la lectura. Ha implicado varias transformaciones específicas: los libros representan hoy una de las industrias con más innovaciones —curioso— y una de las más apoyada por diversas campañas y acciones publicitarias, muchas “centro de” y “provenientes de” las propias redes sociales, generando el microcosmos de lectores específicos de cada título. Aun así, cada día las editoriales viven más de las ventas meramente dirigidas apenas al círculo cercano e individual del autor o del editor (amigos, parientes, seguidores de culto, alumnos y colegas). Es una industria encaminada a un irremediable encogimiento o feudalización funcional: ediciones más pequeñas y efímeras, aisladas; múltiples pero diminutas. Hoy casi la gran mayoría de libros impresos no superan las 300 entregas y apenas logran llegar a ediciones de mil ventas considerando versiones electrónicas.
Florece también un crecimiento irredimible de la auto publicación, una de las más individuales acciones en el mundo de la comunicación. Solo en EUA, la cantidad de nuevos títulos se multiplicó por 10 en los últimos 16 años y hoy llega a poco más de 3 millones de nuevos títulos anuales. Sin embargo, entre ellos, más de 2 millones son auto publicaciones (algo feroz en los anaqueles dedicados a los temas de negocios, autosuperación y adaptación personal a los nuevos tiempos). Se trata de un mercado sobresaturado, lleno de expresiones, de voces, de estudios, de escritura que atiende un público que, en contraposición, apenas retribuye con un frío desprecio. Cada día, ese soberbio público de eventuales lectores obtiene más y más su información de “otras fuentes”, principalmente los efímeros e individualistas mensajes de las redes sociales. Añadiendo a la feudalización del fenómeno, esas redes son la fuerza misma de las llamadas eco-chambers (espacios donde los que participan se retribuyen con mensajes unívocos, se repiten ad nauseam e incluso se recomiendan lecturas que reiteran sus cerrados contenidos, sin nutrirlos). El mundo de la transmisión de mensajes, entonces, imbricado por redes sociales, reposteo y likes, así como por la auto publicación y las ventas atomizada a “los amigos” (añadamos la caída en picada de los periódicos tradicionales, de las televisoras omnipresentes, de los canales de difusión dominantes) es un mundo de voces individuales para los cercanos o, peor aún, para uno mismo. Es un mundo, finalmente, de muchos gritos y muchos sordos.
Aquí es donde cabe preguntarse si es bueno o malo un sueño donde tantas voces estén avocadas a la escritura; la República Literaria imbricada en mi sueño febril. Con el ímpetu que me daban las voces optimistas del inicio de este texto (revaloración del libro incluso con aromas de ingenuidad), me atrevo a apuntalar una provocación: es simplemente maravilloso que tantos escriban; grito al horizonte qué ¡viva este cuento de millones de cuentistas que deambula alrededor de mi descanso!
Y hago entonces un paralelismo aún más espinoso: quien ha sido quizá el mejor maratonista nacido sobre la tierra, el keniano Eliud Kipchoge, ha dicho respecto a dejar de correr: “me retiraré cuando el mundo se convierta en un mundo de corredores”. ¿Cuántos escritores deberían decir algo como: “dejaré de escribir cuando el mundo se convierta en uno de escritores”? Eso sí merece una elegía al optimismo. Pero… que sea de verdaderos escritores.
He dicho “pero…” ¿verdad? Siempre hay un “pero”. Cabe un apunte respecto del tipo de escritura (real escritura) al que nos referimos. El demonio radica en el hecho de que la palabra, el texto, la inventiva, la narración, el cuento y la argumentación viven ese encogimiento antes descrito, ese feudalismo disgregado. ¿Es lo mismo el esfuerzo del cuentista que se autopublica, después de sacrificar placeres y emocionarse con su arduo trabajo de recomposición poética para entregarse a “el otro”, en contraposición al deplorable “copiar y pegar” de un seguidor irreflexivo de un político? ¿Es lo mismo el que imagina, crea, se equivoca porque se atreve, critica con argumentos que encuentra después de estudiar, trabajar y entrar en genuinos duelos de pensamiento, que el que repostea la opinión de un seudo líder, de un intelectual que alguna vez llamó su atención por atrevido o irreverente, o simplemente alaba el sentir de un empresario multimillonario convertido en ideal o envidia de masas? ¿Es lo mismo la escritura que se ubica en el diálogo de las ideas, que el ruido ensordecido que retoma los slogans y los predica en sus publicaciones como lo haría un loro bien entrenado? ¿Estamos realmente en temporada de muchos escritores o quizá de muchos copistas de dogmas? El feudalismo medieval también fue tierra de copistas; aun así, hubo espacios para pensar y debatir dentro de los cánones de aquel tiempo. La genuina idea individual estaba relegada, pero había espacio para pausar y luego pensar. Ya después, ante cualquier duda se soslayaba toda argumentación que desmorone el dogma y se retornaba al escrito divino, supuestamente inspirado por Dios.
Lo de hoy es un juego de sordos, sin palabra divina o con multiplicidad de palabras de idolatría según audiencia, momento, dinero o moda. Muchos escriben, quesque escriben y muchos quesque leen. Es un juego de dos vías obstruidas y con equiparables culpables. Peca el escritor que sólo está retomando una politización (“lean”, esgrime, “qué arrastrada le pusieron a fulano”, reitera, “exhiben a zutano”, insiste, “ahora sí desnudan a perengano”, “vean como lo destruyen” cuando realmente nada de eso está ocurriendo en un debate serio y su voz solo está reiterando un mensaje preestablecido, ya antes escrito). Igual peca el lector que, antes de buscar el argumento, la idea, la narración —antes de leer—, baja expedito al final del texto, averigua quién firma, de qué corriente ideológica es, a qué partido pertenece y ergo lo encasilla, lo recibe con zalamerías innecesarias o lo repulsa por adelantado. El repetidor de ideas desprecia la inteligencia de su lector; el lector que preestablece y clasifica a todo autor en una corriente y polariza al mundo del pensamiento, desprecia en paralelo la escritura. Es el reino de las voces individuales que, a contrapelo de la perspectiva de Camus, usan la palabra para desunir. ¿Dónde queda la aceptación y la tolerancia por “el otro” y por la idea?
Ahora bien, moldear la palabra debe ser entendido como esfuerzo magno. Con el puro hecho de hacerlo, la mente se vuelve más generosa y abierta para lo diferente. Vale la pena reiterar. ¡qué surjan los millones de escritores! Al escribir, independientemente de cualquier otra consideración, se adquiere un filo más penetrante, también, para el momento de leer. Se admiran las estratagemas más íntimas del autor que se ha elegido, porque se le entiende mejor, más allá de lo que nos comunica directamente, como complejidad y solución vivida en carne propia. Se aprecia la escritura desde la misma atalaya, desde el mismo lado de la mesa: se detona un cariño diferente por la palabra trabajada.
Con su agudísima perspectiva, Roberto Bolaño predicaba: “lo normal es leer; escribir es un ejercicio masoquista”. Siendo un enamorado de la lectura y jugando con la idea de que escribir le fue más bien un castigo inevitable, Bolaño consideró sus horas de lectura como “soberanía”, como “elegancia”. Siempre más interesado en los libros de los demás que en los propios, generaba una sublimación del verdadero sentido de comunicación y valoración de “el otro” que existe en la escritura: escritura y lectura convertidos así en un mismo ejercicio remisorio, especialmente lejos del diálogo de sordos que se vive al presente.
Cerremos con una invocación a esa escritura universal que, siendo cierta, reflexiva y enamorada del otro, retraería una humanidad diferente. Peter Burke, un afamado profesor de Historia de la Cultura de la Universidad de Cambridge, llegó a plantear en su estudio “The Republic of Letters as a Communications System; An essay in periodization (Revista Media History del 2012), que la época del Internet sería una cuarta etapa histórica y clara posibilidad para que sea posible el sueño de la gran comunicación, la gran República del pensamiento. Si acaso lo imaginó así, mucho de su ensueño optimista ha venido a menos. El diálogo de sordos de los que escriben y repostean y repiten ideas sin aportación parece vencer su ideal. Es el cuento de los tantos escritores que no escriben cuentos.
La República de las Letras, la de Saavedra Fajardo que mencionamos al inicio de estas páginas y la de tantos otros intelectuales, debió mucho a la revolución tecnológica surgida del correo y las cartas que comunicaba a tantos devotos pensadores en el Siglo XVII; una primera globalización. El ideal de esa República era hijo de una revolución tecnológica en la comunicación. Hoy estamos al extremo mismo de esa revolución tecnológica que todo lo puede en términos de acceso, facilitación, inmediatez (incluso en términos de que una realidad externa y no humana, como puede ser la Inteligencia Artificial, piense por nosotros). Y en aras de una democracia mal entendida, en aras de percepciones incompletas y reduccionistas de la libertad de expresión, en aras de la valentía para insultar antes de entender, en aras de creer y mentir antes que cuestionar y preguntar, y en aras del engreimiento que tiene la idea individualista, fatua y de poca monta cuando encontramos otro merolico que habla como nosotros, por nosotros, con la fuerza que creemos tener nosotros, estamos convirtiendo el mundo de la escritura en su propia intrascendencia, en su propio silencio, en su propia nada.
En este sueño, tristemente, nadie escribe, todos repiten, todos callan. En este sueño los individuos no aportan y a pesar de que los nuevos tiempos predican el triunfo del individuo frente a su tiempo, reina en cambio la destrucción del alma. En este sueño, ya no aparece Irene Vallejo ni sus bellas palabras que hablan de creatividad, de pausa, de reflexión y de apuntalar la democracia
Este sueño se ha convertido en pesadilla. [ C ]
Otras Colaboraciones del autor

Diplomático y novelista mexicano, especialista en literatura mexicana del siglo XX y actual cónsul de México en Montreal. Es licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Literatura por El Colegio de México y maestro en Estudios Diplomáticos