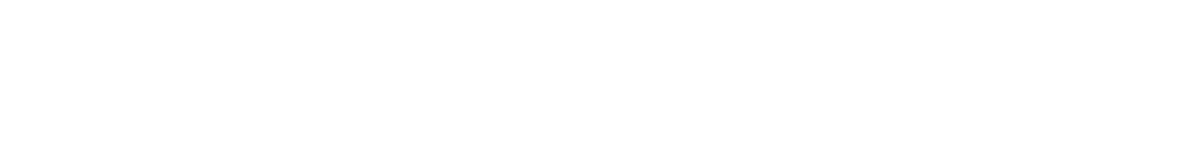Alejandro Estivill
Fragmentos de la novela “El Lugar de los Descarnados” (Nueve editores, Bogotá, 2021)
Al bajar de su moto, la Italika 70 cc sin color reconocible y más traqueteada que un montón de moldes de lámina para cocina, el repartidor rengueaba… Hombre encorvado, sin edad, apilando eterno cansancio sobre la curva de su espalda, arrastrando aquel vehículo de tubos vaporosos por sucia humedad recalentada. Indigente, marrano o nagual, de aquellos que tienen protuberancias siniestras, insospechadas a cada flanco como para sostener sus prendas: pantalón milagroso, filos del trasero al aire, camiseta de bordes roídos, un chaquetón de mil años, pesado como el plomo, ondeando descompuesto en volutas en los contornos de sus innumerables perfiles. Ya tarde, al lado de la moto apagada y silenciosa, este siniestro sujeto cruzó hacia la calle en Pedro Santacilia, nombrada como el poeta cubano, ahí donde se entrelaza su verso con el autor de Astucia: con don Luis G. Inclán. Su misma ruta de pordiosero escurridizo. Con la cojera a rastras, avanzó despacio hasta alcanzar un portezuela metálica y despintada. Adolorido, acomodando la joroba densa, más densa por los escozores, arrimó la moto contra la pared y recorrió palpando su pierna hasta la valenciana, junto al tobillo; milímetros arriba de un desgastado zapato blando que hacía las de un vencido costal hacia la derecha, sacó una llave, solitaria como la calle. Miró a ambos lados. Nadie. Nadie a la derecha y nadie a la izquierda. Abrió la puerta. Cruzó la Italika y la recostó por dentro contra la puerta recién cerrada, no sin antes desprender dos alforjas negras y raspadas. Aceleró poco a poco su paso. Recorrió un jardín selvático y umbrío, impenetrable para los zarpazos de aquel que no lo conociera al detalle; peor aún, más misterioso en la penumbra naciente del atardecer. Sin embargo, él sabía bien de la vereda y sus resquicios, y su lisiado andar parecía ceder ante una renovada energía proveniente de la meta que alcanzaba. Al quinto o sexto paso: un sobresalto. El chillar de una rata. Era grande, enorme; un conejo enrielado y fugaz en el pasillo ya vencido por el pasto y la penumbra.
—Maldición. ¡Qué mierda!
De noche, esos animales son inmensos.
—¡Chingada madre con esto de las ratas! La culpa la tiene esta pinche selva —murmuró—. Crece tan rápido cuando las lluvias. Alguien tendrá que decirle a Josefa, la vecina, que eche veneno… que maten con cloro esta maleza de mierda, que pongan herbicidas. Será un trabajo caro. Que lo pague el diputado. Sí, que lo haga el pinche diputado.
Aceleró más su paso. Abrió con la misma llave otra portezuela en la pared, cabús de una casa contigua, entrada discreta, arrinconada al final del alto pasto y las hierbas opacas. Oscuridad. Buscó el apagador e iluminó una amplia área de servicio del trasfondo de una zotehuela. En un instante, deslumbrado, su rostro cambió.
Soltó de golpe sus pertenencias sobre la mesa de trabajo donde destacaba una especie de torno y un yunque atornillado: las alforjas pesadas, la llave, un carné del Seguro Social, una credencial de elector, varios pañuelos sucios y apelotonados, unas monedas y un celular de poco valor que abrió, como maestro relojero, de un uñazo. Arrancó la tarjeta SMS y la llevó al rosto hasta dejarla prendida entre sus labios resecos. Se sacó el viejo gabán, salvajemente manchado. Lo extendió con cuidado al otro lado de la mesa. Exploró una rasgadura del forro bajo el comienzo de la manga, poco a poco alargando la mano de contorsionista. Comenzó a jalar un entramado largo de tela plástica con varios compartimentos. Lo separó cuidando mucho no agrandar la apertura del saco, descosida entre forro y cubierta. También extendió sobre la mesa ese ancho cinto hábilmente rellenado que había ocultado entre telas.
Primero abrió las alforjas y sacó los billetes en moneda mexicana para extenderlos sobre la mesa. Luego abrió las secciones cerradas de velcro del cinturón que viajaba dentro de ese sobretodo y mostró varios fajos de dólares, billetes que acomodó en el otro extremo del largo taller. Muchos fajos, ordenados, aunque rebeldes en sus esquinas y con ganas de desbordarse y saltar al suelo. De su bolsillo derecho, sacó dos pequeños frascos oscuros que portaban una etiqueta hechiza, escrita a mano con el simple letrero Samizdat. Luego, tras los frascos, sin estuche ni mayor atuendo, sacó un collar de esmeraldas, seguramente carísimo, que desembocaba en un pandantif con forma de árbol de la vida en plata de ley. Lo miró con cuidado. Lo restregó contra su manga antes de desparramarlo en la mesa.
Se sabía solo, como ningún otro en el silencio. Prendió más luces, apenas para confirmar que las cortinas del resto de la casa estaban perfectamente cerradas. Se supo invisible para el universo. Comenzó a contar el dinero: billetes de mil pesos con sus pares; igual los de 500, 200 y 100; los dólares aparte en denominaciones de 20 y 50. Resultado: 140,000 pesos y 12,720 dólares. Tomó la libreta de un cajón. Junto a ella un bolígrafo. Apuntó las cantidades con cuidado en sus respectivas columnas.
Luego llevó los fajos, uno a uno, a las gavetas altas donde fueron encontrando a sus hermanos. Muchos más; mucho más dinero que poco le sorprendía. Los billetes de 200 ya no tenían cabida. Revisó en las gavetas contiguas. En las bajas.
Dos animales acorazados brincaron. ¡Ratas!
¡Malditas! Le brincaron al rostro chillando: rodó en el piso entre los fajos. Manoseó, espantándolas. Huyeron escurriéndose como serpientes tras las puertas del patio y de la cocina. Él pateó el botagua de la puerta para que quedara al ras del piso. Maldijo de nuevo y fue a revisar las columnas de dinero atajado. Varias estaban carcomidas en sus bordes. Muchos fajos de 500 se salvaban, otros se volvían inútiles.
Con los dedos embarrados de mierda de rata calculó la pérdida: 3,780 pesos. La apuntó. Reacomodó los billetes sanos y los cubrió con un trapo lo mejor que pudo. Otros dólares necesitaban su acomodo. Ninguno parecía devorado. ¡Pinches ratas mexicanas! Prefieren comer pasta nacional. Make Mexico Great Again. Pero prefirió buscar refugio para la billetiza gringa en el horno de la cocina cercana donde las ratas no habían encontrado aún manera de entrar. Estaba repleto, casi imposible. Vomitaba ya billetes de 20. ¡Mierda! Se restregó los cachetes con residuos de mierda de rata. A ver si el diputado empieza a gastar. No podemos seguir así.
Regresó con los de 200 pesos y los puso sobre la mesa. Fue al pasillo a traer un maletín Hill Burry de varios compartimentos y doble fondo. Parecía esperarlo como una novia paciente. Primero sacó un celular grande y moderno, plano como libreta; lo abrió y le metió la tarjeta SMS que aún silbaba en la comisura de la boca. Revisó que encendiera, que tuviera línea. Lanzó despreocupado el dinero sobrante, unos 40 mil pesos, a lo más profundo del maletín y llevó ese Hill Berry al pie de la escalera. Sacó del clóset un saco marinero de paño azulado. En él, puso la credencial de elector, la del seguro, los pañuelos y la llave. Sobre ellos acomodó el gabán derruido de mendigo y la banda plástica de compartimentos. Se arrancó la camisa sucia y satinosa, los zapatos blandos y acabados, el pantalón roído, los calcetines —que usó para limpiar manos y cara—, calzones, la ropa entera. Dejó aquel bolsón en el suelo y fue desnudo a la escalera. Subió.
Arriba encontró un baño donde lavarse. Al ver en el espejo su rostro salpicado de agua nueva sintió su transformación: cinco años menos. Se irguió definitivamente abandonando a ese compañero Neanderthal, inserto en su cuerpo, con el que había llegado. Respiró hondo, pensó limpio, pensó en el diputado y en los amigos del club rotario. Pensó en la vecina Josefa: sería bueno que alguien lo llamara pronto para que vertiera herbicida al jardín. Lo de las ratas está imposible. ¿Cómo pueden tolerarlas? Pensó en su novia Miamar. La detestó como se detesta un trabajo de burócrata encargado de licencias.
Abrió la regadera y tomó un largo baño que comenzó frío— así son algunos calentadores de paso—, pero pronto fue un lujo de vapores y menjurjes de sibarita; bath-gel de Tom Ford en una franela de un beige avena delicioso; shampoo de Gloss Moderne. Salió a enfrentar de nuevo el espejo. Tras los anaqueles encontró los productos de The Art of Shaving: el «antes» para suavizar los surcos del rastrillo de cinco navajas con resortes y mango rotador, el «después» cremoso y reconstructivo, sin irritantes. No alcohol. Con las pinzas de depilar arrancó los desarreglos de sus cejas, los vellos largos, los canosos, los rebeldes. Se despojó, punzada a punzada, otros tres años de encima. Colocó las toallitas humectantes de Lancôme sobre su nariz. Mientras cepillaba sus dientes, aprovechó los largos minutos para frotar la crema defoliante en los tobillos y la anti-grietas en plantas y rodillas. Puso el Hydrix para la frente y las mejillas, el 3D para los ojos. Bumble and Bumble para dar cuerpo a su cabello. Desodorante de Biotherme y loción de Vita Liberata. Al final, las gotas generosas de Creed Aventus en las muñecas y la nuca.
Nuevo. Otro.
Entró rebosante de halos y reflejos al cuarto contiguo, igual de encapotado, tenebroso tras las cortinas. Sacó del armario el portatrajes y recorrió las prendas dentro. Revisó que ningún roedor hubiera llegado hasta ahí. Su ropa interior era de Comfortable Club, la camisa de Thom Browne que, montada así no más, le quedaba demasiado perfecta. Inconforme, se la quitó, la arrugó un poco entre sus manos y volvió a ponérsela. Los puños merecieron la pinza sutil de unas mancuernas planas, jamás ostentosas, con forma la forma de una elipse de centro azulado. El traje era azul tequilero como la piña de la picea, hecho a la medida en los talleres exclusivos de Antonio Solito. Luego, el cinturón y la cartera de Christian Louboutin. Antes de montar el saco, estrecho y de estilo juvenil que lo extruía delineado, por igual serio que atrevido, se acomodó las tiras delgadas de cuero de la funda oculta que ajustaba, firme bajo su sobaco, un revólver Charter Bulldog 44, precioso, limpio y brillante; sentirlo era su máxima sensación de seguridad. Los zapatos de Saint Crispin’s que, antes de calzarse, requirieron un par de suaves líneas que sugieren el desperfecto para verse caminados. Guardó cada cosa en las bolsas correctas. La cartera del pasaporte aún conservaba dos pases de abordar a Houston con semana y media de diferencia en las fechas que nunca usó —un desperdicio menor—; la llevó a la bolsa interior del saco. En la otra interior guardó el celular, el llavero de casa que mostraba un pequeño pero brillante escudo del equipo de fútbol Cruz Azul. Fue a la bolsa lateral derecha, el llavero electrónico del auto, a la izquierda.
Una última revisada; pensó en las ratas. Retomó la botella de Creed Aventus y extendió perfume generoso por los rincones del armario. Nada asusta más esas bestias que una loción de superlujo… Montó la correa del portatrajes sobre la espalda y bajó entre brincos apagando luces. Tomó el maletín Hill Burry y recorrió por última vez la casa con disparos certeros de buen ojo inspector.
¡Ah! El collar. Las pinches esmeraldas de la vieja. Fue a la mesa del taller y regresó admirando la joya antes de meterla en la bolsa interna del pantalón.
—Para lo poco que vale.
Oscuridad. Al garaje. Y afuera, las ratas esperando su ausencia para recomenzar el ataque. Que se chinguen pinches canallas. El sonido rotundo y gruñón de su BMW Active Tourer lo recompensaría. La puerta era eléctrica y la salida por la calle de Pedro de Alba, al otro costado, conducía fácil desde la colonia Iztaccíhuatl hacia Tlalpan, luego Viaducto y de ahí hacia el oeste. En el trayecto puso música tenue de Brian Newman que llenó sus oídos y de paso su vista con los estertores de luces azules, indirectas sobre sus manos.
¡Qué pinche trabajo tan difícil!
El tablero señaló un «dispositivo móvil detectado» y él decidió aprovechar su amabilidad.
—Hay, Bim-Bim. Llamar a Miamar.
—Llamando a «Miamar» —respondió el auto.
—Hola.
—Hola, mi reina. Ya estoy de regreso. Acabo de aterrizar.
—¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cuánto te tardas?
—Cosa de lo que me tome el tráfico, reina —reiteró él con suavidad, contagiado por el ritmo pastoso de Brian Newman—. Ya sabes que, a esta hora, uno nunca sabe.
—¡Ay! Esta vez te fuiste harto. Me tienes tan abandonada. Ni una llamadita.
—Me trajeron en pura friega. De reunión en reunión y luego cenas larguísimas. Como estuve con puro nerd, imposible. Son desconfiados y no dejan sacar el celular. Creen que vas a robarles las ideas. Que las vas a transmitir o algo así… Acuérdate, son policías de ciberseguridad. Puros mamones, nunca han estado en la selva verdadera.
—Pero ni una; ni una pinche llamada en un chingo de días, puto cabroncito —la voz de Miamar chilló aguda como un berrido en la cloaca de los oídos. Una tortura.
—No hables así —la recriminó rápido—. No es de una muchacha como tú. Intenté llamarte… varias veces, pero en cada intento, algo se presentaba. Lo que sí, es que te traigo algo muy especial para compensarte, porque ¿sabes? Ya les vendimos la idea. Los gringos van a usar nuestra plataforma. Y eso nos ahorra un chingo de tiempo. No lo vas a creer, pero tenemos bases de datos más completas que ellos. Y podemos rastrear los movimientos del dinero mejor que ellos. Es increíble. Eso sí. Ahora nos llega lo bueno. Ahora será la chamba auténtica. La bronca de la coordinación técnica. Pero será más fácil con los gringos, si sus policías usan nuestra plataforma.
—¡Uy! Lo sabía, eres un chingón.
—Tus palabras… Reina. Te estoy diciendo, carajo. Tienes que empezar a hablar bien. Yo empiezo a dejar de ser cualquier policía, cualquier vulgar chota, y paso a ser un tipo metido en lo internacional. Ya no es lo mismo.
—¿Qué me trajiste? Ya estoy emocionada.
—Ya lo verás. Directo de Houston.
—Me vas a llevar contigo en tus viajes.
—No sé —dijo con el espanto que ello le generaba—. Quizá. Pero en estos casos no valdría la pena. Te aburrirías. Nada bueno. Banquetas y edificios. Iguales. Y las reuniones son muy técnicas y secretas. Onda secreta. Sobre transacciones de bancos, sobre comercio en línea, sobre servicios financieros en paraísos fiscales. Es pura información que no puede circular. Y la parte más fregada: los requisitos de confianza. Esos rollos. Supuestamente no puedo ni mencionarte los temas generales de cada reunión. Mejor no hablar de eso. No me gusta hablar de trabajo. Prefiero pensar en tu boca, para un beso. Ya veremos en casa.
—Ok, lindo. Ya te compensaré en casa, estoy lista para ti, con mi lengua lista para…
—Aguas.
Cuando cortó la comunicación, su BMW había dado con la peor parte del tráfico en la subida de Palmas. Una mierda de ciudad. Colapso total. Una marea de luces rojas, frenos sangrando, que dibujaban su rostro endiablado. Y su gusto —allá abajo de los labios— era de eneldo, a pesar de las promesas en los enormes labios de la pirujita de Miamar, de la maleta con billetes gordos, del collar de esmeraldas con árbol de la vida en plata de ley, de Brian Newman, y del olor a Creed Aventus subiendo para enervarle el pecho y espantarle las ratas. Se le venían a la cabeza, con el aroma completo del miedo, aquellas devoradoras de sus billetes y la obligación de hablarle al pendejo del diputado; tendría que hacerlo, pedirle que empiecen a vaciar la plata de la casa de seguridad, porque ahí ya no cabe ni un palillo, ni bien acomodada en los armarios como él quería. Un día de estos, podrían tener un problema, carroña de la suerte que por una bobada pone a algunos niños ociosos a saltar una verja, un balón perdido, una pelota de beis o a un perro extraviado… se asoman a la casa y te descubren la lana. Y además es de lógica financiera poner a trabajar el dinero, a sudar unos intereses, carajo. Es claro que alguien no está haciendo su parte. Alguien no rema parejo y así se pone en riesgo al resto; al equipo completo. Hay que ir metiendo las ganancias más rápido a las cuentas y habrá que informarle al diputado que lo de las ratas es una plaga que efervece como sopa caliente que ya es hora de sacar de la estufa: cosa impresionante, y un día descubrirán que poquito a poquito una de esas ratas, nenas y alimañas que, cuando te las encuentras, parecen cagadas grandes de perros más grandes que un Gran Danés, ya les están royendo los pesos y pronto también los dólares. Trabajan una noche, jodidas: igual y carcomen unos dos o tres millones, ¿por qué no? Son rápidas, son atroces. Una rata operando una noche entera —pensaba—, sobre los fajos de 50 del horno podría roer 100 o 200 mil dólares. ¿A quién le van a echar la culpa? Y también hay que decirle al diputado que más y más, entre los vendedores, se oye que hay extraños visitantes que preguntan cómo funciona esto de conseguir una buena tacha y las líneas que necesitan los estudiantes y los riquillos, y que los que preguntan ya no son los que se meten la droga, ya no son los que piden saber del Samizdat, sino los que andan chingando con el olfato abierto; quizá competidores, o quizá chotas, o mierda de reporteros. Quizá reporteros. Ya no es como antes. Ya no hay discreción. El Samizdat abrió la cosa a muchas preguntas. Todos quieren saber qué es, de dónde sale. Vaya uno a saber si es por el Samizdat. Ya le mostraron un par de artículos en el periódico que son claros: sucede como las ratas, que se acercan al queso, ya no están los fisgones tan lejos de saber quién lo destila, quién lo vende, quién se chinga a las bandas y les da protección y quién compra en el norte y en el este de la ciudad. Lo preguntan tan solo por saber… sí, tan solo por saber. Y a ver si el diputado se da un poco cuenta de que no hay negocio para siempre; las cosas evolucionan. Los que de verdad somos chingones, somos lo que nos adaptamos. Los que evolucionan sobreviven como en cualquier negocio. Hemos creado algo nuevo, algo que los demás ansían y a lo que le pusimos el Samizdat, qué nombre tan chingón, porque provoca algo diferente en cada persona que lo usa. Es a la carta nueva. Eleva tus propias pasiones, te las entrega, te saca tus porquerías. Pero el éxito tiene que encontrar sus cauces, cavar sus ríos para que no se desborde. Nosotros sabemos cambiar. Las especies que evolucionan sobreviven, dicen los de las universidades. Sobrevivimos los que podemos tomar un carril y luego otro, esquivar los obstáculos, aquí y luego allá, mover el culo, y meternos por donde nos conviene, acelerar cuando es preciso, fuerte, con huevos, y parar un rato —incluso dejar pasar— cuando más conviene. A veces, hasta sabemos retroceder un poco en el tráfico. Es bueno para tomar otra ruta, un poquito en reversa, que nos lleve a donde queremos estar finalmente, ¿o no?
—Hay, Bim-Bim. Llamar a diputado.
—Llamando a «diputado».
¡Paf! ¡Mierda! El lindo BMW Active Tourer se llevó un buen raspón… Un trascabo amorfo, una cosa con llantas, una carcacha de dimensiones indescifrables, semicamión o esperpento, se abalanzó con frenos débiles. Lo arañó y la piel del carrazo de magníficos brillos y perfecta encerada —no pasaron más de un par de semanas desde que lo dejaron tan pulido y nuevo— sacó la sangre de su rust-protection-primer bajo la pintura desgajada; suficiente herida para hacer indispensable bajar del auto con traje de Solito y perfume y agallas, con los huevos en la mano y el berrinche en la cara. Salir en medio de la olla de luces y el fuego que es la ciudad y… ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Mil carajos! ¡Putísima madre! Agarrarse fuerte a discutir. ¡Carajo!
—¿Qué pasa? ¿Qué onda? No te oigo… Bueno… Bueno…
*

Diplomático y novelista mexicano, especialista en literatura mexicana del siglo XX y actual cónsul de México en Montreal. Es licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Literatura por El Colegio de México y maestro en Estudios Diplomáticos