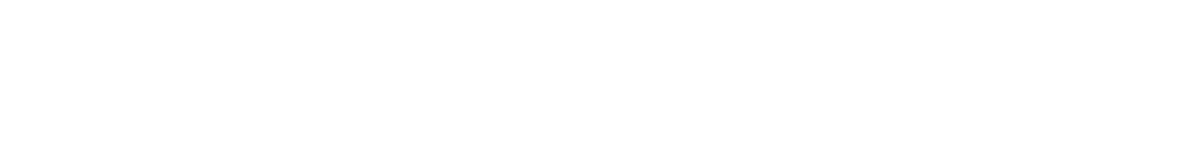1. Semillas de vida
La maternidad es el fenómeno que garantiza la supervivencia y permanencia del ser humano; hecho que se prolonga con las labores de cuidado por una cantidad variable de años. Visto desde diferentes crisoles, la maternidad ha sido estudiada, determinada, definida y cuestionada desde diferentes disciplinas: la biología, la medicina, sociología, derecho, política, economía y la cultura. Se le han atribuido responsabilidades, estereotipos, categorías y roles; todos los cuales permean la vida de las mujeres en todas las épocas, todas las geografías y todas las culturas.
Hoy en día hablamos de maternidades, con sus distintos retos, contextos e individualidades, con la esperanza de romper ese gran molde que busca englobar todas las experiencias en un único modelo patriarcal. Sin embargo, el dilema y las condiciones de estas maternidades es algo que nos permea a todas las mujeres y personas gestantes.
Madres por elección o porque no pudieron tenerla, todas se enfrentan constantemente al escrutinio social del cumplimiento que lo que se considera sus obligaciones y responsabilidades (rara vez sus derechos); mientras que las que no lo son, tampoco se libran de la condena, cuestionamiento y presión social: ¿ cómo justificar la existencia de una mujer si no es madre, cuando la humanidad se ha forjado con la convicción de que la maternidad es la plenitud del ser femenino, no es su mutilación[1] ?
Maternidad
1. Nombre femenino. Estado o cualidad de madre.
Diccionario de la Real Academia Española.
2. Hecho jurídico relacionado con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y obligaciones. Diccionario panhispánico del español jurídico
2. Letras grávidas
En el ámbito literario, la figura de la maternidad ha reforzado esta visión determinista, o bien, principalmente desde inicios del siglo XX, para cuestionarla y rebatirla. Abordar la maternidad en la literatura mexicana implica adentrarse en un amplio universo de representaciones, símbolos y realidades que han evolucionado a lo largo del tiempo.
En la literatura mexicana prehispánica, encontramos representaciones de la maternidad que reflejan la importancia de la fertilidad y la conexión con la tierra. En los mitos y leyendas, las diosas como Coatlicue y Tonantzin personifican la maternidad y la fecundidad, simbolizando el ciclo de la vida y la muerte. Estas figuras maternales se entrelazan con la identidad y la cosmovisión de las culturas indígenas, transmitiendo la idea de que la maternidad es un principio sagrado y una fuerza vital.
Con la conquista española y la colonización, la visión de la maternidad se vio influenciada por la religión católica y las normas impuestas por la sociedad patriarcal. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo central de la maternidad, representando la virtud, la abnegación y la devoción. A través de la literatura colonial, se exaltaba el papel de la madre como protectora y educadora de sus hijos, reforzando los ideales de la maternidad sacrificial y abnegada.
En el siglo XIX, con el surgimiento del México independiente y su subsecuente literatura nacionalista, la maternidad adquirió un nuevo significado en la literatura mexicana. Autores como Ignacio Manuel Altamirano exploraron la maternidad en el contexto de la construcción de la identidad nacional en una sociedad dominada por hombres.
3. Tiempo renovado
La entrada del siglo XX y el estallido de la revolución mexicana implicó el recrudecimiento de la violencia en todo el país, colocando en una situación de mayor vulnerabilidad a los sectores de los que no habla la historia oficial: las mujeres y las infancias. La escritora y bailarina Nellie Campobello vivió su infancia en el convulso ambiente de Parral, Chihuahua durante los años más cruentos de la revolución; esos recuerdos y vivencias son los que nutrieron su obra Cartucho. Relatos de la lucha del norte de México, publicado en 1931.
En esta obra, una niña pequeña narra diferentes relatos sobre la violencia de la revolución y cómo esta afectó el ámbito doméstico; asimismo, en 1937 publicó un segundo libro de relatos titulado Las manos de mamá. En ambas obras, el papel protector de la madre es un tema transversal. “En esta obra, se liga la maternidad con la naturaleza: la que todo lo brinda, la que nace y renace para ver crecer a sus hijos. Las manos de mamá (1937) es la carta de amor que escribe Nellie a su difunta madre. Muchos de los relatos de Las manos de mamá se sitúan en el periodo más violento de la revolución. Contrario a Cartucho, la narradora es más fácil de identificar: es la mujer que valora lo mucho o poco que hizo su madre no sólo por ella, sino por todos sus hermanos.”[2]
Tras el episodio de la lucha armada revolucionaria vino la etapa de la reconstrucción nacional, en el marco de la recién promulgada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la institucionalización de las luchas y causas sociales mediante la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR, ahora el Partido Revolucionario Institucional – PRI) y el desarrollo del sindicalismo. En el ámbito educativo, se buscaba combatir en analfabetismo, generar los perfiles técnicos que el desarrollo del país requería y la difusión de la buena familia mexicana. En estos esfuerzos, la educación para las mujeres se vislumbró como una condición necesaria para lograrlo.
Sin embargo; “Las acciones del clero, del Estado y de los particulares para educar a las mujeres, poseían una inspiración común: prepararlas no para reivindicar al olvidado sexo femenino en sí mismo, sino para elevar la calidad de vida de los que dependían de sus cuidados: ‘[…] la mujer del tipo general no tiene nada más importante que aprender que aquellos conocimientos que la hagan una buena madre y una buena ama de su hogar… Afortunadamente para la mujer mexicana, ni la enseñanza oficial ni la privada la educan para hombre. No se la impide, sin embargo, que siga carreras profesionales; pero los casos aislados de las señoritas Montoya y Régules como médicas, de la señora Sandoval como abogada, y acaso el de alguna otra, prueban que no está en la idiosincrasia de las hijas de México la propensión a masculinizarse. […] esta perspectiva regeneracionista se limitará, inicialmente, a una mayor adecuación a los nuevos tiempos: una mujer más instruida que sirva mejor al hombre y a sus hijos.’”[3]
Para el año de 1924, la poeta y educadora chilena Gabriela Mistral, que tanto hizo por el desarrollo de una educación más inclusiva en América Latina, publicaba en México una compilación completa sobre lo que consideraba lecturas esenciales para la educación y el desarrollo de la mujer, la cual no dejaba de lado la maternidad como el hilo conductor que le da sentido a la existencia femenina y un paralelismo con la naturaleza: “No había visto antes [de la maternidad] la verdadera imagen de la Tierra. La Tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos, con sus criaturas (seres y frutos) en los anchos brazos. Voy conociendo el sentido maternal de todo. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño en sus hombros y sus rodillas…”[4]
4. Representaciones maternas
Con este contexto socio-educativo y cultural, el que las mujeres pudieran acceder al ámbito literario en las mismas condiciones que sus pares masculinos era complejo. No obstante, el siglo XX fue testigo de una diversificación de las representaciones de la maternidad en la literatura mexicana. La literatura de autoras como Rosario Castellanos, Olivia Zúñiga, Amparo Dávila, Elena Poniatowska y Laura Esquivel, desafió las concepciones tradicionales de la maternidad y exploró temas como el aborto, la sexualidad y la maternidad fuera del matrimonio. En obras como Hasta no verte Jesús mío y Como agua para chocolate, se cuestiona el ideal de la maternidad como destino inevitable de las mujeres y se resalta la importancia de la autonomía y el empoderamiento femenino.
En 1972, Rosario Castellanos escribe en Se habla de Gabriel:
Como todos los huéspedes mi hijo me estorbaba
ocupando un lugar que era mi lugar,
existiendo a deshora,
haciéndome partir en dos cada bocado.
Fea, enferma, aburrida,
lo sentía crecer a mis expensas,
robarle su color a mi sangre, añadir
un peso y un volumen clandestinos
a mi modo de estar sobre la tierra.
Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso,
darle un sitio en el mundo,
la provisión de tiempo necesaria a su historia.
Consentí. Y por la herida en que partió, por esa
hemorragia de su desprendimiento
se fue también lo último que tuve
de soledad, de yo mirando tras de un vidrio.
Quedé abierta, ofrecida
a las visitaciones, al viento, a la presencia.[5]
En este poema -y otros- Rosario da voz a todas las vicisitudes, sentimientos de despojo, de cansancio y desconcierto que conllevan el embarazo y el parto, sus consecuencias físicas y emocionales para las mujeres, utilizando una descripción tácita y dolorosa de lo que ocurre durante el mismo.
Por su parte, Alaíde Foppa también nos presenta esa visión no idealizada y más bien realista de la maternidad, en la que se le exige a la madre, y en efecto ocurre, que ella deje de existir como ser individual, con proyectos de vida, aspiraciones y sueños; deja de pertenecerse para entregarse en cuerpo y alma a las y los hijos que ha traído al mundo:
Cinco hijos tengo: cinco,
como los dedos de mi mano,
como mis cinco sentidos,
como las cinco llagas.
Son míos:
cada día
soy más de ellos,
y ellos,
menos míos.
Por la secreta vía de la sangre,
algo de mi apariencia se llevaron. […]
Cinco hijos tengo,
cinco caminos abiertos,
cinco juventudes,
cinco florecimientos.
Y aunque lleve el dolor
de cinco heridas
y la amenaza
de cinco muertes,
crece mi vida
todos los días.[6]
En el género narrativo, Amparo Dávila nos ofrece El último verano, el cual es uno de los cuentos más completos y críticos de esta autora con respecto a la problemática que significa para la mujer el embarazo no deseado, y cómo sus consecuencias son totalmente desproporcionadas con respecto a los hombres. Dávila presenta la enorme carga de la maternidad para las mujeres, cómo el envejecimiento significa para ellas la pérdida de su valor; así como de la contrariedad e impacto del aborto.
En este relato, la narradora es una mujer de 45 años que, con pretexto de estar viendo su retrato de cuando tenía 18 años, lamenta estar ya en esa edad en la que “no es posible sentirse contenta y animosa cuando de sobra se sabe que una no es ya una mujer sino una sombra, una sombra que se irá desvaneciendo lentamente…”[7]. Sin embargo, recibe la noticia de que está embarazada, situación que ella ya no quiere padecer de nuevo: “Porque, claro, era bien pesado después de siete años volver a tener otro niño, cuando ya se han tenido seis más y una ya no tiene veinte años, y no cuenta con quién le ayude para nada y tiene que hacerlo todo en casa y arreglárselas con poco dinero, y con todo subiendo día a día.”[8] Si bien ella no aborta intencionalmente, el relato da a entender que su inconformidad y frustración la hacen llevar la fatiga de su cuerpo al límite, provocando un aborto natural.
5. Nuevas aproximaciones maternales
En la literatura contemporánea, autoras como Guadalupe Nettel y Valeria Luiselli han explorado la maternidad desde perspectivas más intimistas y personales, abordando temas como la infertilidad, la crianza y la relación madre-hijo. A través de narrativas fragmentadas y experimentales, estas obras reflejan la complejidad de la experiencia materna en un mundo cada vez más globalizado y diverso que, sin embargo, sigue exigiendo la misma devoción a las mujeres hacia su descendencia.
En La hija única, Guadalupe Nettel nos habla de maternidades y de cómo la afrontan tres mujeres distintas, porque, ni destino ineludible ni buscado por todas las mujeres, la maternidad es un proceso que cada mujer afronta desde sus propios medios, contexto, deseos y recursos. Nettel lo tiene claro y nos ayuda a visualizar en su novela que “maternar” es un proceso lleno de incertidumbre, dudas, angustias, dilemas y conflictos, lo que permite cuestionar el mito y la “romantización” que tiene la maternidad y las madres en nuestra sociedad.
Es innegable que la figura materna es fundamental en la construcción de nuestra identidad al hilvanar nuestras historias de vida. Pero también lo es el padre. Por eso, Alma Delia Murillo exhibe que casi la mitad de las y los mexicanos son hijos de un tal Pedro Páramo, porque vivimos en un país donde los padres abortan masivamente al abandonar los hogares: “bien visto, al menos en este país, son los hombres quienes abortan masivamente; son los hombres quienes abortan de facto a sus hijos, legiones de padres renuncian a millones de hijos y no tuvieron que promover ninguna ley ni arriesgar el cuerpo en una clínica insalubre, nada.”[9]
La cabeza de mi padre es la historia de vida de la escritora y de muchas hijas de madres autónomas, es decir, aquellas madres que crían a sus hijas e hijos, por decisión o circunstancia, sin una pareja. Es la narración de esa búsqueda que decidió hacer de su padre después de 40 años, para ponerle un rostro, para enfrentar el enojo de años, de preferir decir que su padre había muerto porque era menos doloroso que decir que fueron abandonados.
6. Procreación enraizada
En conclusión, desde las culturas prehispánicas hasta la actualidad, la maternidad ha sido un tema recurrente que refleja no solo la experiencia individual de las mujeres, sino también las dinámicas sociales, políticas y culturales de México. A través de diversas obras literarias, se han explorado las alegrías, los desafíos, los sacrificios y las contradicciones asociadas con la maternidad.
La maternidad liga a mujeres inexorablemente a lo natural, que se traduce en lo social, lo legal y cultural en la limitación a lo doméstico y lo privado. Desde las representaciones prehispánicas hasta las narrativas contemporáneas, la maternidad sigue siendo un tema fundamental que invita a la reflexión sobre la identidad, el género y la condición humana en México.
La literatura ha sido a la vez reflejo y promotor de esta categorización histórica; pero gracias a las últimas décadas y a la desafiante obra de muchas mujeres, confío en que esta literatura se convierta en el instrumento de su concientización y liberación; para maternidades más humanas, plenas y desmitificadas.
Notas-.
[1] Antígona, “Maternidad”, La Nación, México DF, 27 de septiembre de 1953, núm. 624, p. 18
[2] Kathia Jiménez Alegría, “Nellie como puente entre la literatura, la historia y la post-revolución”, Indómitas: curso de escritoras mexicanas, Plataforma MéxicoX, SEP-FCE, 2023. p. 15. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1ygrBOmI6yRuQZ6xRu99O3laA7cOa5VYZ
[3] Ballarín en López Pérez, Oresta, “Las mujeres y la conquista de espacios en el sistema educativo”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, México, Vol. XXVII, No. 3, p. 79
[4] Gabriela Mistral, “Poema de la Madre”, Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje, México, 1924, p. 71
[5] Rosario Castellanos, “Se dice de Gabriel”, Obras, II. Poesía, teatro y ensayo, FCE; México, 1998, pp. 189-190
[6] Alaíde Foppa, “Mis hijos”, Alaíde Foppa, Analecta Literaria. Letras, ideas, artes y ciencias, s.f., disponible en: https://actaliteraria.blogspot.com/2013/04/alaide-foppa.html
[7] Amparo Dávila, Cuentos reunidos, Col. Letras Mexicanas, México, 2009, p. 205
[8] Ibíd., p. 206
[9] Alma Delia Murillo, La cabeza de mi padre, Alfaguara, México, 2022, pp. 62.63
Referencias-.
- Antígona, “Maternidad”, La Nación, México DF, 27 de septiembre de 1953, núm. 624.
- Castellanos, Rosario, “Se dice de Gabriel”, Obras, II. Poesía, teatro y ensayo, FCE; México, 1998, pp. 189-190.
- Dávila, Amparo, “El último verano”, Cuentos reunidos, Col. Letras Mexicanas, México, 2009, pp. 201-208
- Diccionario de la Real Academia Española, Maternidad, consultado en: https://dle.rae.es/maternidad
- Diccionario panhispánico del español jurídico, Maternidad, consultado en: https://dpej.rae.es/lema/maternidad
- Dorantes Martínez, Itzayana, “Amparo Dávila: claves de lo siniestro”, Cambiavías. Literatura y otras letras, núm. 26, invierno 2022. Disponible en: https://cambiavias.mx/2022/09/inventario/amparo-davila-claves-de-lo-siniestro/4737/
- Dorantes Martínez, Itzayana, “Mujeres Escritoras: lectura y creación”, Cambiavías. Literatura y otras letras, núm. 30, otoño 2023. Disponible en: https://cambiavias.mx/2023/09/cambiavias/mujeres-escritoras-lectura-y-creacion/5567/
- Foppa, Alaíde, “Mis hijos”, Alaíde Foppa, Analecta Literaria. Letras, ideas, artes y ciencias, s.f., disponible en: https://actaliteraria.blogspot.com/2013/04/alaide-foppa.html
- Jiménez Alegría, Kathia, “Nellie como puente entre la literatura, la historia y la post-revolución”, Indómitas: curso de escritoras mexicanas, Plataforma MéxicoX, SEP-FCE, 2023, 22 pp. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1ygrBOmI6yRuQZ6xRu99O3laA7cOa5VYZ
- López Pérez, Oresta, “Las mujeres y la conquista de espacios en el sistema educativo”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, México, Vol. XXVII, No. 3, pp. 73-93
- Mistral, Gabriela, “Poema de la Madre”, Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje, México, 1924, pp. 71 y 72
- Murillo, Alma Delia, La cabeza de mi padre, Alfaguara, México, 2022.
- Nettel, Guadalupe, La hija única, Anagrama, México, 2020.
- Zúñiga, Olivia, Retrato de una niña triste, ETC, México, 1972, 88 pp.