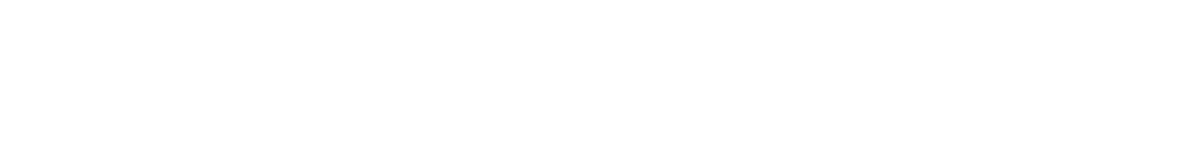I
Inmensa, iluminada, silenciosa, la librería Kyobo se llenaba cada día de jóvenes, sobre todo, especialmente los fines de semana. Nos convertimos en visitantes devotos apenas la descubrimos. La gigantesca librería se ubica en una de las principales avenidas del centro de la ciudad y muestra cómo el tiempo no pasa en vano. Era única en aquella época, hoy existen varias -nos informan- y forman una cadena.
No es improbable que durante nuestra estancia en Seúl no haya habido fin de semana que no la visitáramos, ubicada como se hallaba rumbo a casa.
La conformaban miles de estantes -colmados de libros que eran, también, objetos de adorno- adosados a las gigantescas paredes, o alineados concertadamente en un tropel de pasillos de variados diseños.
En el corazón del pasillo central mantenían regularmente una amplia mesa con las obras en coreano de los diferentes Premios Nobel de literatura. Coronaba el centro de la mesa un llamativo banderín con la anhelante, solitaria y abrasadora inscripción: “Y nosotros ¿cuándo?”
Esa aspiración, ese anhelo nacional fue alcanzado recién el 24 de octubre con el anuncio de la concesión del Premio Nobel de Literatura a la novelista coreana Han Kang.
Además de la gracia, la anécdota revela el espíritu, los ideales y la determinación del pueblo coreano, no sólo para crear autos o televisores. A partir del anuncio y hasta el momento de la redacción de la presente nota -una docena de días más tarde-, más de un millón de ejemplares de las obras de la autora han sido adquiridos en el país, informaron los medios.
La distinción a la escritora Han Kang con la concesión del Premio Nobel 2024 es sin duda un reconocimiento a su obra, pero es asimismo una muestra del registro universal sobre la riqueza y madurez que han alcanzado las letras coreanas, luego de muchos años de trabajo, estudio y dedicación.
En la actualidad una media docena de escritores de ese país poseen las cualidades y los méritos para merecer dicho premio. Dos entre ellos -en opinión de quien esto escribe- destacan sobradamente: el poeta Ko Un y el novelista Yi Munyol.
Todos los indicadores de la economía sudcoreana son testimonio de la voluntad y la determinación del país por afirmarse como nación desarrollada, hazaña alcanzada en el curso de sólo dos generaciones. Sus conquistas en los sectores económico y social han sido de tal magnitud que a menudo parece olvidarse que la vitalidad de la cultura y la sociedad coreanas son los pilares en que se sustenta aquélla.
Es claro que los frutos que hoy atestiguamos en las obras de un creciente número de autores coreanos revelan ser el producto sazonado de un largo cultivo.
II
A diferencia de otras literaturas, la coreana carece de libros fundacionales. Sin embargo, desde los albores de su historia los coreanos han poseído una lengua y un carácter propios.
La influencia de la vasta cultura china abarcó casi todos los aspectos de la vida de Corea -y de otros pueblos vecinos-, al punto de que probablemente la inhibió de alentar cualidades propias. Corea se mantuvo cerrada al mundo exterior por milenios.
De modo que la historia literaria coreana es una larga contienda entre el evolucionado caudal chino y el primitivo anhelo coreano. Por siglos, los coreanos hicieron uso de los ideogramas chinos su forma de escritura, hasta que en 1443 crearon su propio alfabeto, el Hangul.
Sin embargo, el peso de la tradición continuó y no fue sino hasta la caída de la dinastía Chosún, en 1897, cuando se abolió el uso del chino en los documentos oficiales.
Despierta al mundo exterior sólo hasta la segunda parte del siglo diecinueve, bajo la presión de fuerzas externas. Sólo entonces abrió las puertas a la modernización: del país y de la sociedad.
La modernidad de la literatura coreana comienza con la apertura de Corea a Occidente. La influencia inmediata provino de la literatura japonesa –que se había expuesto en años previos a las corrientes europeas y estadounidenses-, pero experimentó sobre todo la influencia de la poesía francesa moderna.
Tanto la narrativa como la poesía tuvieron una renovación inusitada una vez que Corea se abrió a dichas influencias; y con el arribo del siglo veinte redondeó su actualización.
III
Lo mismo que la poesía, la narrativa coreana moderna se desarrolló a partir de principios del siglo veinte. En el siglo diecinueve hubo un auge de la novela de folletín (novela de a seis, le llamaban los coreanos) siendo favorita de las mujeres. Igual, a fines del diecinueve y en los albores del veinte, proliferó la novela de tipo realista, en seguimiento de la europea.
Artistas, intelectuales y estudiosos coreanos se mantuvieron atentos a las distintas corrientes artísticas y culturales que florecieron durante la larga etapa que se extiende, por décadas, desde los albores de siglo veinte.
Corrientes y conceptos como Expresionismo, Constructivismo, Cubismo Dadaismo, Bauhaus, Surrealismo, Muralismo, Art decó, Arte pop, Arte conceptual, Minimalismo, Arte urbano, etcétera, fueron reconocidos, apreciados y estudiados, bien que las circunstancias económicas y sociales imponían otras prioridades.
Hay que señalar, en este contexto, que hasta tiempos muy recientes la literatura coreana, tanto la narrativa como la poesía, tuvieron una fuerte carga ideológica en consonancia con las distintas circunstancias que vivía el país.
La literatura coreana posee múltiples voces, estilos, temas y visiones diversas. Ello no obstante, todavía es insuficientemente conocida en el exterior. Son varias las causas que podemos anotar. En primer lugar, la secular reticencia del país por mantenerse apartado del mundo, abastado sólo de la influencia china. Luego, ya en la etapa moderna, el rudo coloniaje japonés la mantuvo sometida y clausurada por treinta y cinco años (1910–1945) y no bien se liberó de ese yugo, tuvo lugar la Guerra de Corea, con las consecuencias conocidas por todos.
La península sigue dividida, como vestigio ruinoso de la Guerra fría. El Norte adoptó una ruta propia y singular y no se tiene acceso siquiera a su literatura, en tanto que en el Sur se impusieron sucesivas dictaduras militares que se prolongaron hasta las postrimerías del siglo veinte. Pero hoy, el país ejerce una de las democracias más funcionales del orbe y una prolija actividad artística y cultural.
Sobre todo a partir de la liberación del país, al fin de la Segunda Guerra Mundial, el cultivo de la poesía y el desarrollo de la narrativa han sido incesantes, crecen cada día en volumen y opciones.
IV
Sólo puede sernos ajeno lo que ignoramos, escribió Alfonso Reyes. La literatura coreana del siglo veinte excede en volumen a toda la literatura autóctona desde la invención del alfabeto coreano.
A diferencia de las literaturas china y japonesa, buena parte de la literatura coreana no ha sido traducida todavía a lenguas occidentales, el español entre ellas. Sólo en lustros recientes se ha hecho un esfuerzo en ese sentido.
Los poetas chinos de la dinastía Tang (Li Po, Tu Fu, Wang Wei, Po Chu-i y otros) igual que los maestros del haikú (Basho, Issa, Buson…) han sido recreados en lenguas occidentales por poetas cercanos como Ezra Pound, Williams Carlos Williams, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y muchos otros. No es el caso del coreano. La laguna que provoca ese fenómeno demanda llenar ese hueco cuanto antes.
La literatura coreana que leemos en español ha sido -sobre todo- obra del meritorio y loable esfuerzo de hispanistas coreanos que traducen de su propio idioma al español, con el apoyo de lingüistas o escritores de nuestra lengua. Confiemos en que sea sólo cuestión de tiempo. Sunme Yoon, la traductora al español de “La vegetariana” -nos informan- es plenamente bilingüe.
En todo caso, durante nuestra estancia en Corea fuimos testigos de la labor extraordinaria que realizaba el Instituto de Traducción de Literatura Coreana en apoyo y promoción de las letras coreanas y sus creadores.
La poesía coreana comparte con la china y la japonesa la brevedad, la sencillez y cierta visión del mundo. Confiemos en que la afición mexicana -y del orbe de habla hispana- a la poesía de esas dos naciones, también se extienda a las letras coreanas. [ C ]
San Miguel de Allende, diciembre de 2024.

Guanajuato, Mexico, 1952. Diplomático en retiro desde 2016. Es autor de los libros Guerra privada (Verbum, 2007); Los pasos del cielo, Ediciones del Ermitaño, 2008); Paisaje oriental, Editorial Delgado, 2012); Las horas situadas (Monte Ávila Editores, 2015). Ha traducido cuentos de Raymond Carver, John Cheever, W. Somerset Maugham y Guy de Maupassant. Fue colaborador de La Jornada Semanal y actualmente participa en la revista ADE (Asociación de Escritores Diplomáticos).