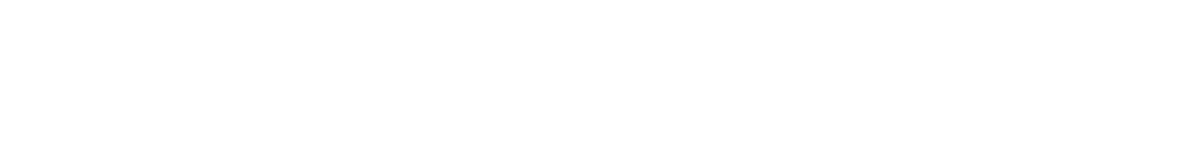A la memoria de la Embajadora Isabel Téllez
Hace casi diez años, el martes 5 de mayo de 2015, ofrecí una conferencia en el Instituto Cervantes de Budapest acerca de las “Nuevas tendencias de la literatura mexicana contemporánea”. Me presentaron la querida Embajadora Isabel Téllez, que en paz descanse, y Doña Rosa Sánchez-Cascado, directora del Instituto por aquel entonces. Yo estaba sorprendido por la cantidad de asistentes, a quienes, entre otras muchas cosas, les relaté algo no demasiado conocido para ellos ni entre nosotros: las periódicas visitas a Tijuana que rindió el excepcional escritor húngaro Sándor Márai mientras vivió exiliado en San Diego. Como las crónicas de esas incursiones no han sido recogidas en libro en Hungría, sino que sólo se conocen a través de una compilación publicada en Alemania por la editorial Piper, Der Wind kommt vom Westen. Amerikanische Reisebilder (El viento viene de Occidente. Impresiones americanas de viaje), me pareció interesante hablar de algunas de esas improntas capturadas por uno de los grandes narradores modernos de mi país anfitrión. No me resisto a reproducir acá un párrafo de aquel libro, pues, como antiguo estudiante de la Universidad de Texas en El Paso, doy fe de las suspicacias hacia el mexicano de a pie que registra:
“A un lado de la caseta de la frontera está la aduana de portal abovedado y un letrero tímido, inofensivo, que informa con letras mayúsculas: México. Esta puerta es el acceso a una tierra extranjera. Los vigilantes de la frontera de México son invisibles; la inscripción y la puerta, provincianas: una pequeña puerta a un inmenso imperio. En la calle que lleva a la cercana ciudad fronteriza de Tijuana caminan los mexicanos con sus enormes sombreros. Por todas partes se ven grupos de peatones. Esta imagen es desconocida en el espacio norteamericano; el peatón es allí, incluso, sospechoso. Por las calles de Tijuana, en medio del desorden ruidoso, polvoriento, trepidante, en el calor pegajoso que huele a alcantarilla, siento que estar aquí es un instante especial de mi vida: se ha cumplido algo en lo que había pensado con frecuencia. No puedo decir por qué, pero siempre había querido venir alguna vez a México, como si aquí hubiera algo muy personal para mí”.
Quien vertió al español estas líneas de la versión alemana de una crónica de Márai fue el mexicano Rafael Muñoz Saldaña, un erudito editor, periodista, buen lector de Nietzsche y traductor de poesía, fallecido en 2013, que aparece como personaje de la novela Negra espalda del tiempo de Javier Marías, por lo que Juan Villoro pensó durante mucho tiempo, que se trataba de un personaje de ficción (idea que compartíamos varios). Pero no era así, o lo era de manera especial, entrando y saliendo de los libros hacia los quehaceres mundanos, de una manera tan insólita y persistente, que durante su vida difuminó para sí mismo las fronteras entre la realidad aparente y la literaria.
Evoco todo esto, porque al concluir la conferencia comenzó, también para mí, uno más de los deslizamientos periódicos que me han llevado hacia zonas de la experiencia literaria que aún no dejan de sorprenderme. No bien había terminado de exponer, cuando una de las personas del público se me abalanzó para que le autografiara un libro mío, algo ya de por sí extraño estando en Budapest (no estoy traducido al húngaro) y todavía más porque se trataba de El asesino de la palabra vacía en la edición de la Universidad Veracruzana, libro de ensayos con un tiraje muy corto y que, hasta donde sabía, no se había distribuido más allá de México.
Mi lector en busca de firma era José Luis Nogales Baena, investigador literario de la Universidad de Sevilla, quien escribía por entonces una tesis de doctorado sobre la intertextualidad en la narrativa breve de Sergio Pitol, donde cita dos de mis escritos sobre nuestro querido hombre de letras y diplomático veracruzano: “La herida secreta de los excéntricos” (1994) y “Pedroso y Pitol: dónde, cuándo y cómo empezó todo” (2012). Atónito, me acordé de aquello que se le atribuye a Rulfo cuando le preguntaron qué pensaba del realismo mágico, y Don Juan simplemente contestó: el realismo es la friega que se pone uno al escribir. Lo mágico son los lectores.
Toparme con el lector andaluz de un libro veracruzano mío, en el país centroeuropeo de lengua no eslava con la menor capacidad de expansión fue, efectivamente, un pequeño acto de magia. Con muchas consecuencias desde entonces.
La más feliz de todas es que Nogales Baena –o “Pepelú”, como le decimos sus amigos—, no contento con haberse impuesto la tarea de explorar la obra de Sergio de una forma hasta cierto punto novedosa y con rigor admirable (pues además de su tesis de posgrado preparó una compilación crítica de los cuentos Pitol para las bellas ediciones de bolsillo de Cátedra), comenzó a dar luz sobre varios temas que habían sido completamente olvidados en las investigaciones sobre el autor de El desfile del amor.
El más importante de ellos es la relación entre Pitol con otro escritor veracruzano más joven, Juan Manuel Torres, nacido en la tórrida Minatitlán en 1938, aunque desde los dos años vivió en Coatzacoalcos, y quien fue conocido más como cineasta que como autor de dos breves libros, hoy muy olvidados: el conjunto de relatos El viaje (1969) y la novela experimental Didascalias (1970). Es mucho menos recordado como pionero en la traducción de dos autores fundamentales de la narrativa polaca moderna, Bruno Schulz y Witold Gombrowicz.
No me cabe duda de que el mito alrededor de Torres nació, en primera instancia, de su vínculo con el cine. Después de haber estudiado episódicamente psicología en la UNAM, a los 24 años obtuvo una beca para estudiar en la prestigiosa escuela nacional de cine, televisión y teatro “Leon Schiller”, de Łódź, Polonia, donde tuvo como maestro a Andrzej Wajda y como condiscípulos a Roman Polanski y Krzysztof Kieślowski. A su regreso a México, a fines de 1968, se dedicó primero a trabajar en el ámbito publicitario, para emprender después, con el correr de los años setenta, su breve pero productiva trayectoria como director cinematográfico. Filmó cinco largometrajes entre 1971 y 1977, siendo los más famosos La otra virginidad (1974), por la que Torres recibió el premio Ariel a mejor director al año siguiente, con la participación de su segunda esposa, la muy transgresora Meche Carreño; y El mar (1976), basado en uno de sus cuentos incluidos en El viaje.
Sin embargo, siempre consideré que recuperar la discreta obra literaria de Torres era imprescindible para fundamentar una forma transversal de acercarse a la literatura de Sergio Pitol, con el fin de entender y aceptar algo que a los investigadores y críticos literarios les cuesta mucho trabajo asimilar y que tácitamente han negado o explícitamente han omitido en la mayor parte de sus trabajos. A saber, que la primera etapa como escritor de Pitol, sobre todo la que va de El tañido de una flauta (1972) hasta Vals de Mefisto (1984), se corresponde de manera directa con el último de sus periodos creativos, cuando fue recopilando los textos dispersos que dieron lugar a la así llamada “Trilogía de la memoria”, integrada por El arte de la fuga (1996), El viaje (2000) y El mago de Viena (2005).
Lo explico con toda la claridad posible: tanto en su época de escritor para escritores, cuando era más bien un exquisito narrador de culto, como en su fase más abierta hacia el público en general, Pitol echó mano de la autoficción como recurso fundamental en sus tramas y argumentos. Al ir desenhebrando el vínculo creativo con Torres, esto es mucho más evidente, pues éste último fue quien contagió a Sergio la fascinación por la cultura polaca, en especial por los narradores mencionados líneas arriba. Además, a través de las experiencias compartidas en Polonia con Juan Manuel –entre otras cosas—, Pitol fue refinando su aguda mirada acerca de la experiencia del mexicano viviendo en un contexto cultural extranjero, completamente ajeno e inaprensible; algo que nutrió de materia crucial a su escritura.
Las investigaciones de Nogales Baena le han permitido llevar a cabo uno de los proyectos editoriales más ambiciosos de los últimos tiempos, en lo que respecta al rescate del corpus creativo de algún escritor de nuestro país caído en el total abandono: la recopilación en tres tomos de la obra literaria completa, las cartas, las traducciones del polaco al español y los guiones de Juan Manuel Torres, amén de importantes piezas de literatura secundaria sobre el autor, que ha venido publicando la editorial Nieve de Chamoy. Esta enloquecida empresa, porque no puedo calificarla de otra manera, ha sido fruto de varios azares y de empeños de todo tipo. Pero lo que más me alucina de toda su gestación es haberla iniciado sin querer, pues, durante una visita de Nogales Baena a México, en la que lo invité a dar una charla en un centro de creación literaria que dirigía por entonces, lo presenté con la editora y poeta Mónica Braun, quien llevaba cierto tiempo rumiando la idea de desenterrar los libros de Torres. Nunca imaginé que un plan tan descabellado pudiese cobrar las dimensiones que ahora tiene, pues se sumaron a la tentativa el gobierno del estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana y autores, traductores, investigadores y archivistas de al menos cuatro países. Mientras pergeño estas líneas, redacto también, con toda la intensidad posible, un ensayo sobre la ya mencionada película El mar, en la que su realizador rindió homenaje a sus amigos generacionales, incluyendo, por supuesto, a Sergio Pitol, de quien fue, sin duda, su primer “oscuro hermano gemelo”. [ C ]
Otras Colaboraciones del autor
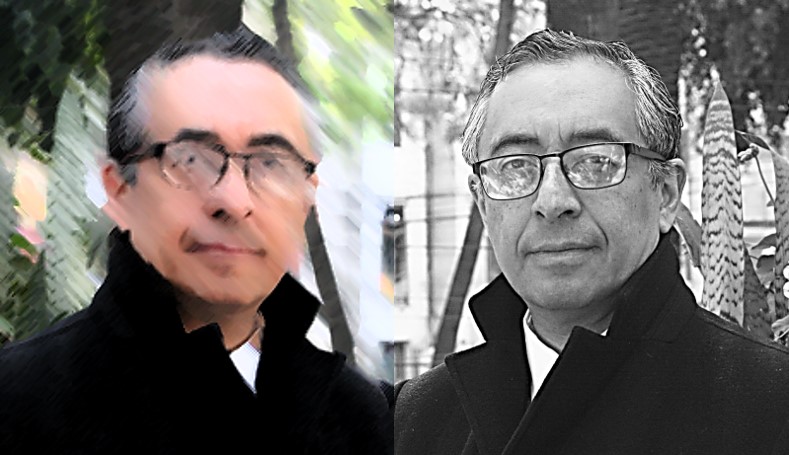
Escritor, editor, diplomático cultural, traductor, licenciado en periodismo. Ha publicado cuatro libros de crónicas y ensayos, en especial sobre literatura centroeuropea y literatura moderna y contemporánea de lengua alemana. Destaca su antología Carl Schmitt, teólogo de la política (FCE, 2001). Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo “Abigael Bohórquez” (1999) y el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Educación, Arte y Cultura de la República de Austria (2009). Ha sido agregado cultural en las Embajadas de México en Hungría, Bulgaria y Croacia; en Uruguay, y en Austria, Eslovaquia y Eslovenia. Actualmente es agregado cultural en la Embajada de México en Argentina.