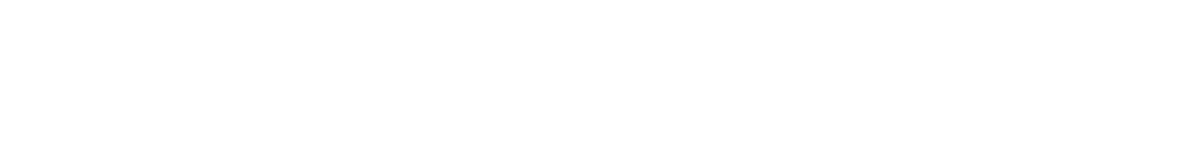Lo primero es el cielo. Al llegar a Brasilia, uno se maravilla por su cielo, horizontal y alargado, inabarcable: algo así como la loca geografía de Brasil, coloso por naturaleza. La capital brasileña posee la extraña cualidad de no tener rascacielos que se interpongan entre uno y el universo. De ahí que sea posible, especialmente en tardes despejadas, admirarla desnuda de una sola mirada. Mas luego llega el golpe de luz. Brasilia tiene una luminosidad que te obliga a bajar la mirada, so riesgo de perder la vista. Por las noches, refulge alto, inmarcesible, el manto estelar, con la Cruz del Sur en el lugar prominente que ha ocupado desde siempre.
Sostiene Mircea Cărtărescu que, al igual que Bucarest y San Petersburgo, Brasilia no tiene historia, sino que tan solo la remeda. La comparación sorprende, pues normalmente se equipara a Brasilia con la austral Canberra o con Washington, D. C., léase capitales “artificiales” y planificadas. Y, aunque no conozco la capital de Rumania, y de la ciudad rusa me llevé apenas una pincelada de sus extraordinarios museos y monumentos, en ocasión de una breve y lejana estadía, creo atisbar a qué se refiere el poeta rumano. Tiene razón. Aunque sólo parcialmente. Brasilia: ese experimento social y urbano tan huérfano y desprovisto de la grandeza virreinal —y, posteriormente, imperial—, de Río de Janeiro, es, sin embargo, tan único, audaz y tan puramente brasileño.
Brasilia vio la luz el 21 de abril de 1960. De aquí a poco, celebrará 65 años de existencia. Comparte día y mes de aniversario de fundación con Roma, la eterna, y, más significativo aún, coincide con el día de Tiradentes, símbolo nacional de la lucha independentista del Brasil.
El mito fundacional remite a un santo decimonónico –Juan Bosco– quien, pese a nunca haber puesto un pie en suelo brasileño, es responsable de haber profetizado, o, si se prefiere, de haber engendrado oníricamente la idea de Brasilia. Cuenta la creencia popular, lacustremente arraigada en el imaginario colectivo, que, siendo apenas un joven, el futuro beato piamontés tuvo una premonición en un sueño. En él se le reveló con meridiana claridad la nueva capital brasileña, con todo y su ubicación geográfica en la inmensa cartografía del país-continente que es Brasil, e inclusive habría vaticinado la existencia de un cuerpo de agua que la circundaría: el lago artificial Paranoá, ese mismo que hoy baña con sus aguas mansas buena parte de la ciudad y donde a diario cientos de capibaras de todos tamaños se remojan plácidamente.
Siete décadas después de tal presagio, se erigiría en el Planalto Central brasileño, entre los paralelos 15 y 20, justamente como predijera “Dom Bosco” –segundo patrono de la ciudad–, la tierra prometida, trasladando la sede del gobierno desde la capital carioca (que, por cierto, fue la segunda capital de Brasil, tras Salvador de Bahía).
¿Qué nombre darle a la nueva capital? Brasilia, naturalmente, corazón de la terra brasilis. De hecho, el apelativo era aún más antiguo: había sido propuesto por José Bonifacio, “Patriarca de la Independencia”, desde principios del s. XIX. De ahí que se puede afirmar, pues, que la utopía brasiliense es una semilla que demoró siglo y medio en germinar.
Ya en la Constitución federal de 1891 se consignó el mandato de interiorizar la capital. No obstante, habrían de transcurrir casi siete décadas más. El presidente Juscelino Kubitschek, quien gobernó el país de 1956 a 1961, y cuyo nombre es imposible de disociar de la génesis de Brasilia, fue el responsable de llevar a puerto la realización del sueño de Dom Bosco. Para mayor asombro, y en algo que hoy se antoja como una proeza titánica, la ciudad se erigiría tan solo en un lustro, fruto creativo de algunas de las mentes más prodigiosas de la época. Eso y más de 60 mil obreros, desde luego.
Tan nueva fue la experiencia de Brasilia que a sus moradores aún se les llama coloquialmente “candangos”, término utilizado para designar a esos trabajadores que llegaron a construir la ciudad a mediados del siglo pasado. Muchos de ellos permanecieron e hicieron de la flamante capital su hogar.
Todo en Brasilia exudaba novedad y frescura: al calor del modernismo y las tendencias arquitectónicas en boga del momento, se eligió a Oscar Niemeyer para diseñar las primeras edificaciones gubernamentales, además de los principales recintos culturales y religiosos. A él le debemos obras tan emblemáticas y originales como el Palacio de Itamaraty —sede de la Cancillería—; el Congreso Nacional y el Palacio de Planalto —sedes del Poder Legislativo y Ejecutivo, respectivamente—, además de la Catedral Metropolitana, entre muchos otros.
La propuesta urbanística de Lúcio Costa, por su parte, ganaría el concurso público, por lo que éste se haría cargo de idear el trazado de la nueva urbe que, contrario a lo que se piensa hoy en día, no habría de tener la forma de un avión, sino la de una cruz. Para completar el repertorio, se echaría mano de varios de los mejores artistas y paisajistas contemporáneos: de tal suerte, Burle Marx proyectaría los jardines y plazas públicas, mientras que Athos Bulcão sería convocado para aderezar con sus distintivos azulejos las fachadas de edificios y monumentos. El denominado Plano Piloto de Brasilia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 1987.
Por otro lado, a las naciones extranjeras se les invitaría a trasladar desde Río de Janeiro sus legaciones diplomáticas —magníficos predios les serían donados para tal propósito—, amén de convocar a sus más reconocidas firmas de arquitectura para proyectar sus embajadas, con el ánimo de que con ello contribuyeran al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Entre los recintos diplomáticos más emblemáticos y que comúnmente se reconocen por su valor y belleza, la Embajada de México —obra de Teodoro González de León, Francisco Serrano y Abraham Zabludowsky— ocupa un lugar sobresaliente, por su osadía y majestuosidad; por la delicadeza y simplicidad de sus formas; por su integración con el paisaje brasiliense, y por la notable ausencia de barreras físicas en su fachada. Ahí, entre el azul del cielo y el lago Paranoá, México se irgue abierto al mundo.
Y, aunque no sería correcto juzgar el proyecto de Niemeyer y Costa con nuestros ojos del s. XXI, si algo se le puede reprochar a Brasilia es la escala de proporciones insensatas con que fue concebida. Es como si hubiera sido planeada para ser habitada por titanes y no por simples mortales; un centro urbano que funciona casi a la perfección para quien posee un automóvil, pero que resulta caprichosamente complicado para quien depende del transporte público o de sus propias extremidades para desplazarse de un sitio a otro.
Segura como pocas capitales latinoamericanas —rica y desigual—, Brasilia es un reflejo de Brasil a menor escala. La favela más grande del país no se ubica en Río ni en Sao Paulo, sus dos urbes más populosas, sino a las afueras de la capital.
Brasilia es su necia simetría acéntrica, donde más de un despistado se pierde o cree haber recorrido una de las llamadas “supercuadras”, gemelas todas entre sí, sólo para darse cuenta, al doblar una esquina, de que se trata de una avenida diferente. Brasilia y sus formas poco ortodoxas de socializar; es la necesidad de granjearse los espacios para hallar al otro y hallarse uno mismo en un entorno ultra planificado y segmentado.
Brasilia es ese estar juntos, es ese conglomerado de 3 millones de habitantes que se reúnen en torno a un buen churrasco, que bailan al ritmo del forró y la samba, que atestan los botecos para beber caipiras o cervezas bien heladas, y torcer por su equipo.
Ya decía yo: Brasilia es su cielo, sin duda, pero es también, por cierto, su tierra —de un encendido rojo arcilla—; son los montículos cónicos de millones de termitas que desde tiempos inmemoriales vienen excavando a un ritmo desenfadado las arterias de una nueva urbe bajo la superficie. Brasilia es la naturaleza que se impone, que reclama su espacio; son sus ipês multicolores, sus frondosos árboles de aguacates, yacas y mangos; son orquídeas emanando de los troncos; son sus palmeras de buriti; son sus flamboyanes extravagantes, tan majestuoso el follaje cuanto sus raíces. Cerca de 5 millones de árboles y arbustos hacen de Brasilia una de las ciudades más boscosas del planeta.
Brasilia es ver, escuchar y dejarse maravillar por el espectáculo de la lluvia. Un periodo de tormentas inmisericordes que usualmente inundan los pasos en desnivel en forma de tijeras o tessourinhas, seguido de una dilatada sequía que amarillea todo a su paso.
Brasilia es, además, sus aves, sobre todo sus aves. Son los graznidos de las guacamayas que cruzan traviesas el cielo, siempre de a dos; son los enternecedores cantos de los benteveos o cristofués; son las golondrinas y los colibríes de oreja morada. Son los mochuelos, gavilanes y lechuzas que te asaltan con su anciana mirada en un descampado cualquiera y a cualquier hora del día.
Brasilia es un paraíso exuberante, símbolo del triunfo de la naturaleza y la vida sobre el asfalto mudo y ascético.
Feliz 65 aniversario, Brasilia, experimento único, dichosamente brasileño, utopía en constante construcción. [ C ]

ALEJANDRO RAMOS CARDOSO. Diplomático mexicano de carrera desde 2005. Actualmente es jefe de cancillería / encargado de negocios, a. i., en la Embajada de México en Brasil. Ha desempeñado diversos cargos tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en el exterior. Es egresado de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tiene estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede de Argentina, y realizó un intercambio académico en el Institut d’Etudes Politiques/Sciences-Po de Burdeos, Francia. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
X: @Alex_Ramos
Bluesky: @AlexRamosC
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alejandro-ramos-cardoso-2721a365/